Recomendados de la Feria del Libro de Bogotá 2017
Como todos los años, presentamos una selección de algunas novedades de la FILBo. Para leer a solas o en compañía, una hoja de ruta con más de 100 reseñas de novelas, cuentos, poemaríos, ensayos, reportajes, biografías y libros de historia, arte y cine.
Como todos los años, presentamos una selección de algunas novedades de la FILBo. Para leer a solas o en compañía, una hoja de ruta con más de 100 reseñas de novelas, cuentos, poemaríos, ensayos, reportajes, biografías y libros de historia, arte y cine.
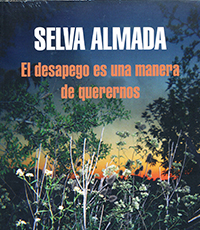
El desapego es una manera de querernosRandom House
Selva Almada
Se llama Selva Almada y nació en Villa Elisa, un pequeño pueblo de Entre Ríos, Argentina, en 1973. Su primera novela, El viento que arrasa, publicada en 2012, la encumbró como una de las voces narrativas más importantes de su país. Pero fue su marcha a la gran urbe de Buenos Aires años atrás lo que le permitió tomar una distancia prudencial con lo rural para convertirse en lo que es ahora: una selva llena de historias de provincia que plasma en cada relato corto y afilado e impregnado de costumbrismo y diálogos mundanos.
El desapego es una manera de querernos es eso mismo y mucho más: un conjunto de narraciones breves, ágiles y nostálgicas reunidas en un mismo volumen y ninguna con desenlace claro. Porque, ¿qué es la vida cotidiana sino una sucesión de momentos del día a día que muy pocas veces culmina en algo excepcional?
Cada cuento que comprende esa novela se sumerge en un pasaje puntual de la rutina más insustancial y corriente de personajes encuadrados en lo rural, derrotados por la complejidad de la existencia monótona y superados por las relaciones humanas: un verano caluroso, una reyerta entre mujeres en el partido de fútbol que juegan sus esposos y hermanos, un velorio, un viaje para devolverle el muerto a una familia que no sabe que su ser querido yace dentro de un cajón de madera mal ensamblado, el hijo pródigo que cuida a su madre carcomida por una enfermedad tan miserable que ni siquiera recuerda que la cicatriz que le parte en dos su vientre alguna vez vio nacer a su vástago.
Todo tiene cabida en esta obra de historias pequeñas protagonizadas por personas consumidas por la intensidad de las cosas mínimas: violencia, amores de adolescencia, sexo explícito, desasosiego, celos, mujeres que sueñan con violaciones, la pesadumbre, las tradiciones y los apegos. Pero por encima de toda esta maraña de vivencias y emociones está el abandono, ese fantasma de un amor caduco que se transforma en el desapego más devastador.
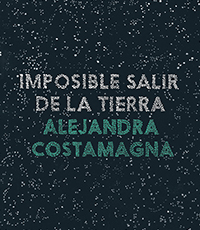
Imposible salir de la tierraLaguna Libros
Alejandra Costamagna
De sus personajes no se sabe qué esperar. Alejandra Costamagna, una de la voces más singulares y punzantes de la literatura contemporánea chilena, los hace caminar por el filo de un abismo: a un lado, la cordura; al otro, la locura. De Victoria Melis, en el cuento “La epidemia de Traiguén”, se dice que “es muy pero muy loca” y “fatalmente enamoradiza”. De Martín Canossa, en “Naturalezas muertas”, cuenta que está “a punto de conocer a la persona que extirpará, milagrosamente o no, los aguijones de su cabeza”, esos que trata de aplacar con “Calmosedán tras Ravotril, Adormix tras Zapiclona”. De las mellizas Rita y Sandra, en “Cachipún”, que juegan piedra, papel y tijera para determinar con qué hombre de la casa tendrán sexo, si con su hermano o con su padrastro, antes de ir al trabajo que les prometieron como meseras y con el que se volverán, les han dicho, billonarias.
Son inusuales las historias que narra Costamagna, novelista, cuentista y periodista nacida en Santiago, en 1970. Rompen expectativas. Incomodan. Perturban. Pero también esbozan sonrisas y conmueven. Imposible salir de la tierra, su libro más reciente, es una compilación de los mejores relatos de una autora que juega con las estructuras, se sale de los límites de los géneros y golpea desde las primeras líneas: “Vive con su hermana, está por cumplir veinte años y ahora se va a morir” (“Imposible salir de la tierra”) o “Una madre es un retrato en el muro de una casa; un primer plano de familia feliz. Una madre es un reloj, dice un padre. No saben lo perniciosamente hermoso que es un padre” (“Agujas de reloj”).
En Imposible salir de la tierra, posterior a sus libros de cuentos Malas noches (2000), Últimos juegos (2005) y Naturalezas muertas (2010), Costamagna ejerció como su propia curadora. Son once cuentos, llenos de vitalidad, alrededor de la obsesión, el desamor, la mortalidad, el duelo, la maternidad, la decepción, el dolor, y todos ellos, sin excepción, son una experiencia que merece ser leída.
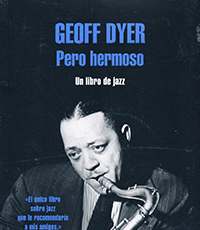
Pero hermoso. Un libro de jazzLiteratura Random House
Geoff Dyer
Psicopatía constitucional manifestada a través de la drogadicción, el alcoholismo crónico y el nomadismo”. Diagnóstico del dispensario militar luego del accidente de uno de sus cadetes. Nueva York, principios de los treinta. A manera de curioso colofón, el médico agrega una sentencia irredimible: “Jazz”. Una referencia imposible de rastrear que habla de ese joven Lester Young que ya acusaba rasgos del futuro saxofonista, el hombre del sombrero estilo porkpie que al final de sus días, perdido en la nebulosa, desde un cuarto de hotel ejercía indiferente vigilancia a la puerta del célebre Birdland, donde tocaron todos, incluido él, el genial Prez.
De antemano uno sabe que la vida de los grandes músicos del jazz se presta para la hipérbole. Por complejos, desmesurados, volátiles, furiosos, geniales. No es de extrañar que este asombroso ejercicio literario entre la ficción y la realidad haya nacido sin querer, como quien improvisa un solo. Las historias de los jazzistas superan las lógicas de lo real, como su música misma, y el inglés Geoff Dyer no pretendía sino incluir algunos detalles pintorescos a crónicas de hechos reales. En algún momento pensó incluso en iluminar el entramado con pies de página para separar lo real de lo imaginario. Luego se dio cuenta de que estas postales retocadas funcionaban como standards de jazz en los que cada quien, de acuerdo con su gusto por el género, podrá adivinar a quién se cita y qué proviene de la imaginación proverbial del autor.
¿De veras el público de un concierto de Duke Ellington vio al contrabajista Charles Mingus perseguir a un compañero de banda, hacha en mano? ¿Es cierto que la costumbre inveterada de consumir sin pagar llevó a Chet Baker a que un traficante le tumbara los dientes? ¿Era Thelonious Monk el diletante al que lo asombraba el elemental acto de cruzar un portal? Esas respuestas, fáciles de conseguir en la menos informada de las enciclopedias de jazz, toman en Pero hermoso un vuelo inesperado, tan solo comparable a la experiencia de escuchar con ojos cerrados a Ellington, Mingus, Baker o Monk.
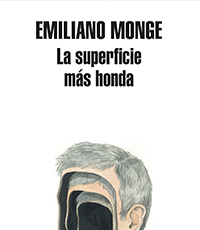
La superficie más hondaRandom House
Emiliano Monge
“Testigos de su fracaso”, “La tortura de la esperanza” y “La tempestad que llevan dentro” son algunos de los once relatos que componen el nuevo libro del mexicano Emiliano Monge, considerado hoy uno de los escritores más importantes de las letras hispanoamericanas. En La superficie más honda, el lector se enfrentará a un lenguaje acechante pero preciso, y será asistente y partícipe de historias tan opresoras como sublimes.
VER DESCRIPCIÓN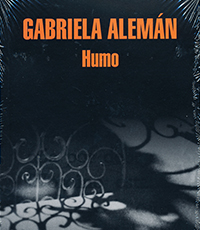
HumoLiteratura Random House
Gabriela Alemán
Las atmósferas estéticas de Humo, la más reciente novela de la ecuatoriana Gabriela Alemán, surgen de la combinación de la extrañeza de los foráneos frente a códigos culturales desconocidos —en este caso, los de Paraguay— y la vida en una casa que, en vez de ser simple escenario, ocupa el lugar de un personaje capaz de esconder en sus pasadizos los fantasmas de la memoria y las amenazas del hoy. Alemán, como en un péndulo, alterna el pasado de Andrei —un sujeto de la misma estirpe del gaviero de Mutis: trashumante, marcado por el hierro candente de la lucidez y el desencanto— y el presente de Gabriela —trasunto de la autora—. Provista de una prosa muy atenta al detalle, Humo se inscribe en ese acervo de ficciones que procura trazar una de las tantas metáforas posibles de nuestro continente a partir del tópico de una vivienda. En sus páginas se perciben ecos de Aura, de Carlos Fuentes, de La casa grande, de Álvaro Cepeda, y de, por supuesto, La caída de la casa Usher, de Poe.
Alemán, conocida por los lectores colombianos desde su visita al país en el marco de Bogotá-39, tardó casi 12 años y 19 versiones en culminar Humo. Fascinada por la historia enigmática de Paraguay, logró el encuentro en su geografía física y espiritual de protagonistas signados por la travesía y los dramas del siglo. El cruce de discursos orales y escritos le confiere mayor densidad narrativa a un libro que no oculta las deudas con la historiografía, la literatura y el poliglotismo. La guerra del Chaco —una de las más salvajes en ese inventario de horrores que fue la centuria de Cambalache— y la dictadura de Alfredo Stroessner son dos hitos imbricados con la existencia de los personajes principales del relato. El interés por los temas paraguayos le viene a Alemán de su residencia en tierras guaraníes y ya la había manifestado en la crónica “Los limones del huerto de Elisabeth”, sobre las excentricidades de la hermana de Nietzsche en esos confines americanos.
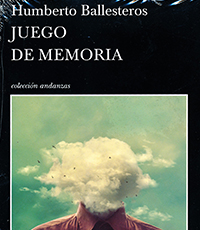
Juego de memoriaTusquets
Humberto Ballesteros
La directora de un hospital recibe en su consultorio a un anciano paciente acompañado de su nieta y de un doctor con grado militar, para realizar un chequeo rutinario. A pesar de que el anciano sufre de Alzheimer y a duras penas puede hablar, la doctora tiene la inmediata impresión de que ya lo conoce, y mientras comienza a recordar, un sentimiento de terror y a la vez de venganza se apodera de ella: ese viejo perdido en la noche de los tiempos es Armando Cárdenas, retirado mayor del ejército, quien 30 años atrás fue el líder del grupo “Los Magníficos” de las filas militares de la dictadura, quienes el 10 de abril de 1989 violaron, torturaron, asesinaron y luego destajaron a una guerrillera quien fue probablemente la única amante de la cual la doctora se enamoró en su vida, Irene.
Nunca encontraron pruebas concluyentes del asesinato, por lo que Cárdenas nunca pagó cárcel, pero la doctora lo tiene ahora a su merced. Ordena de inmediato su registro en el hospital mientras que la sombra de su venganza adquiere forma: hacerlo recordar su crimen para saber la verdad. La enfermedad de Alzheimer se convierte en una metáfora eficiente para comprender los problemas de la memoria y el recuerdo en los conflictos militares y armados. La doctora sabe por literatura científica que en los enfermos de Alzheimer no se pierde la memoria, sino que se pierde la posibilidad de acceder a ella. Existe, pero es impenetrable. Irene no solo representa los juicios extrajudiciales de nuestra historia, sino que también carga con el peso simbólico de nuestras comunidades indígenas: su nombre verdadero es Kulemata, mujer de la comunidad wayúu quien se entregó a las filas guerrilleras.
Se trata de la segunda novela de Humberto Ballesteros, autor también de Razones para destruir una ciudad, con la que obtuvo el Premio de Novela Ciudad de Bogotá 2010, en la cual ya había incursionado en la perspectiva femenina. Su blog: https://escritorenelaire.tumblr.com/.
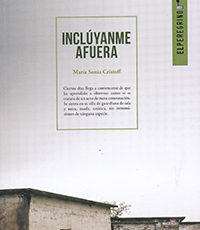
Inclúyanme afueraEl Peregrino
María Sonia Cristoff
A Mara le cansan los otros. Le aburren la charla vacua, el arribismo, la necesidad de demostrar que es más que los demás. Busca el silencio, la soledad. Por eso ha huido de su antigua vida como traductora simultánea. Se ha internado en un pueblo apartado y gris, que en teoría ha de ofrecerle ese espacio para ser en paz, tranquila, en lo que ella llama “su experimento en la impasividad”. Callar es la manera de protestar a su existencia anterior, en donde hablar por horas era la obligación principal de su profesión y quedarse muda jamás era una opción. Pero las aspiraciones existen hasta en el más perdido de los parajes de la provincia de Buenos Aires, escenario de esta corta pero sustanciosa y asfixiante novela.
Son los anhelos de grandeza de un pequeño museo pueblerino, en el que Mara trabaja como guardiana de sala, y de un taxidermista delirante por restituir a dos caballos disecados su importancia histórica y su belleza, lo que vuelve a despertar en la protagonista el afán de subversión. Parece que solo en el caos ajeno ella logra esconderse y alcanzar la paz a la que tanto aspira. Existe en Mara un afán por detonar su realidad, generar rupturas, pues solo en ellas logra escapar y callar, como tanto ansía.
La voz de Mara aparece en las notas de su cuaderno, aquellas en las que plasma impresiones de textos que lee en lo que parece ser algún tipo de investigación acerca de su nueva realidad. La mayor parte de la novela es narrada por una tercera persona que conoce a fondo las intenciones de sabotaje que mueven a Mara. En un juego constante en donde la palabra misma es el único vehículo que ayuda a encontrar el silencio, en donde la inacción solo se alcanza por medio de la acción contundente, la novela de Cristoff muestra que huir, al final, es un imposible.
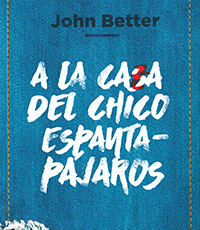
A la casa del chico espantapájarosEmecé
John Better
A veces el pasado regresa y es preciso narrarlo, desmarañarlo como si en ese mismo instante estuviera ocurriendo”. En la primera novela del escritor barranquillero John Better, A la casa del chico espantapájaros, el orden de las narraciones es un enredo en el mejor de los sentidos. El argumento no avanza por un hilo que se extienda desde el inicio hasta el final: obedece a un ir y venir que añade espesura, volumen y peso.
Sin una estructura lineal progresiva con inicio, nudo y desenlace, la novela se basa en reflexiones sobre sí misma, sobre lo real, sobre la ficción, sobre la memoria y sobre el tiempo. Todo se reúne y rebota: el pasado y el futuro coexisten y se anulan con el presente; la mentira (ficción) y la verdad (realidad) se confunden entre grandes fantasías y juegos autobiográficos de su protagonista.
A la casa del chico espantapájaros principalmente toma lugar en Barranquilla y más o menos gira alrededor de un joven marginal y gay llamado Greg. El libro se compone de sus memorias y de historias que él inventa en diálogo con el imaginario popular de la cultura de masas, con referentes como Mia Zapata, New Order y la mujer Electra.
La voz de la novela, una de las más interesantes de la nueva narrativa colombiana, se despliega ricamente en lo más insulso de la cultura popular, que obedece a la precipitada tecnificación del mundo y a la fuerza de la americanización. Esto sucede en el marco de una sociedad marcada por el capitalismo y el catolicismo. La carga de la religión en las historias es fundamental. Aunque en algunos momentos esta venga de personajes muertos, seguirá presente, encontrará lugares para encarnarse y humillar a lo gay. Se necesita más escritura y vida queer. La voz de Better avanza con la historia queer.
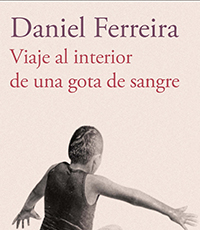
Viaje al interior de una gota de sangreRandom House
Daniel Ferreira
Viaje al interior de una gota de sangre hace parte de la Pentalogía (infame) de Colombia, una serie de novelas de Daniel Ferreira que escarban, a través de un lenguaje cuidado, vigoroso y honesto, la historia de la violencia nacional. Con la tercera de la serie, Rebelión de los oficios inútiles, el autor santandereano ganó el premio Clarín de novela en 2014, publicado en Colombia, por primera vez, por la editorial Alfaguara. Pero Ferreira ya había publicado las primeras dos novelas de la Pentalogía y con ambas había ganado premios. La balada de los bandoleros baladíes, primera de la serie, también fue publicada en 2011 por la Universidad Veracruzana. Así, seis años después de su fecha de publicación original, Alfaguara trae de vuelta a Colombia una novela que, tristemente, le es muy suya. Es acá el lugar natural de lectura de la narrativa de Ferreira, el sitio donde debemos enfrentarnos como lectores y ciudadanos a sus historias.
La novela inicia con una matanza oficiada por una parranda de encapuchados en la plaza de un pueblo en medio de un reinado local. “Tres mil casquillos de balas disparadas y medio centenar de cuerpos después”, la novela vuelve a iniciar. Como si asistiéramos a un acto de resurrección, la novela recorre de nuevo, personaje a personaje, la vida de cada uno hasta llegar al momento exacto anterior a su muerte. A través de todas las historias se adivina más que una historia personal: en cada personaje se multiplica y se refleja la historia de un pueblo que termina ajusticiado, una tarde de fiesta, por la violencia paramilitar.
El primer muerto es un niño asesinado en el río, a la entrada del pueblo. Luego sigue Delfina, la adolescente entregada por su madre al mafioso del pueblo a cambio de un puñado de billetes y la fantasía de cazar un buen marido para la hija, pero sobre todo, un ascenso social para ella misma. Le sigue el profesor, borracho y solitario, que dicta clases de historia revolucionaria a un imaginario grupo de alumnos que igual duermen y se aburren profundamente. El narrador es uno de los niños que juega a la entrada del pueblo, el primero en ver entrar la camioneta Nissan llena de encapuchados y el último en verlos salir. Sabemos que está caído de bruces en el pasto, que ve a Delfina siempre bañarse en el río, que vive en el hotel del pueblo que es incendiado por los vengadores y que narra desde un sitio incierto —desde la muerte o desde el improbable lugar del sobreviviente, que también es un muerto en vida.
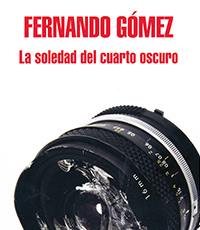
La soledad del cuarto oscuroRandom House
Fernando Gómez
El periodismo tuvo una época en la que las salas de redacción no estaban compuestas por cubículos asépticos, sino por escritorios desvencijados donde fumaban sin parar periodistas que buscaban escribir buenos textos en máquinas manuales. En esas mismas salas de redacción trabajaban los fotógrafos, que tenían colgadas al cuellos dos o tres cámaras, y cuyas ropas despedían un olor acre a líquido de revelado. Hubo una época en la que las historias se investigaban en la calle, no en internet; en la que las fuentes no eran los comunicados de prensa sino las comisarías de policía y los despachos judiciales. Era un periodismo manual y difícil.
Fernando Gómez sitúa su libro en esa época, en algún momento de los años ochenta, justo antes de que el oficio del periodista y, más aún, el del fotógrafo, cambiara para siempre. Atrás quedaron los cuartos oscuros y ese trasegar disparatado que llevaba a los reporteros a cubrir un partido de fútbol, un asesinato, una disputa de farándula y un discurso en el Congreso, todo en un solo día, por una paga miserable y la esperanza —casi nunca realizada— de salir en la primera página del periódico.
La soledad del cuarto oscuro es la historia de un fotógrafo anónimo que creyó que tenía talento y que los años, la violencia del país y su propia inercia terminaron por condenarlo a las fotos de bodas y bautizos. Guarda, sin embargo, un último secreto: unas imágenes que pueden cambiar su historia y la de quienes las vean. Unas fotos tan dramáticas que se vuelven arte, pero que al mismo tiempo revelan un país destruido por el narcotráfico, los homicidios y el miedo.
En esta, su cuarta novela, el escritor Fernando Gómez (que además es periodista y fotógrafo) explora ese realismo sucio del bajo mundo del periodismo judicial. Habla de Cali y de la guerra de las drogas. Narra la nostalgia por un oficio que ha tenido que reinventarse debido a la tecnología. Y cuenta la historia de un hombre solo, cobarde y torpe, que no entendió en qué momento se le jodió la vida.
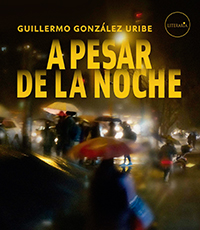
A pesar de la nocheÍcono
Guillermo González Uribe
Martín encuentra en el altillo de la casa materna apartes del libro en que Sebastián, su padre, trabajaba en el momento de morir. Impresionado por la lectura, el joven se propone recuperar otros capítulos de la obra que llevan años desaparecidos. Completar y editar el trabajo del ser querido que perdió cuando era apenas un bebé se vuelve una obsesión para el muchacho, quien a través de ese ejercicio empieza un viaje en varios sentidos.
El libro de Sebastián es, a la vez, un recorrido por algunos de los pasajes más dolorosos de la vida nacional y un diario personal que le revelan al muchacho dos historias que lo determinan pero que apenas conoce. Comienza a finales de los años setenta, en medio de la paranoia de la Guerra Fría, y muestra a un Sebastián joven e idealista que trabaja como periodista para el diario El Espectador. Allí cubre temas como la toma de la embajada de República Dominicana por el M-19, los asesinatos de cientos de miembros de la UP o el holocausto del Palacio de Justicia. Al mismo tiempo que lucha por su libertad de expresión tiene que afrontar sus propios dilemas existenciales, buscándose a sí mismo entre rumbas pesadas, drogas, alcohol y amores efímeros.
En cierto punto, en las páginas comienzan a aparecer referencias a hechos históricos de los cuales Sebastián no hubiera podido escribir por ser posteriores a su muerte. La consolidación del paramilitarismo, la mano omnipresente del narcotráfico o los magnicidios ordenados por la ultraderecha militarista son algunos de ellos. Ese enigma llevará a Martín y a su familia a un descubrimiento que les cambiará la vida.
En esta novela, del periodista Guillermo González Uribe, la ficción se abre paso entre la verdad histórica y la autobiografía. Sus protagonistas son fantasmas de las violencias pasadas que nos siguen habitando en el presente y muestra cómo los hilos de la historia tienden a ensortijarse en espiral hasta confundir el hoy con el ayer. Muestra, también, cómo es una misma tenue luz de esperanza la que sostiene a personas y naciones a pesar de la oscuridad en la que están inmersas; a pesar de las noches que no cesan.
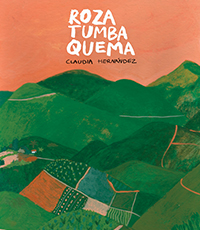
Roza, Tumba, QuemaLaguna Libros
Claudia Hernández
Cuando los fusiles ya no la persiguen, comienza otra lucha: la de proteger a sus hijas y conservar una casa. Cerca de las montañas, ella alimenta a su familia sin pedir a nadie. Con un molino y algunas gallinas, consigue el sustento para abrigarlas en una habitación que huele a madera.
Vive en una comunidad rural, donde los vecinos no hablan de los robos y las violaciones que sufren, quizás por miedo, apatía o costumbre. Esa inseguridad la obliga a mantenerse muy cerca de sus hijas y a enfrentarse a cualquier hombre que las amenace, algo que aprende siendo muy joven, cuando le ponen un arma en la cabeza para intentar abusarla y no se deja.
En medio del silencio y del ruido de la guerra, entiende rápidamente que no tiene muchas opciones. O se queda en la casa o se va al monte, como lo hacen su padre y sus hermanos. Sin más camino, la mujer huye a la selva para resguardarse. Nunca vuelve. Durante años, sobrevive a las órdenes patriarcales de esa guerrilla que la obliga a separarse de sus dos primeras hijas y a permanecer en la línea de combate. Las cicatrices aumentan y las cenizas cubren los recuerdos.
Un día la guerra termina y ella comprende que el enemigo también puede ayudarla, que la lealtad no se parece a los partidos políticos y que con ayuda de algunas conocidas es posible encontrar a su primogénita y darles estudio a sus demás niñas. La madre viaja muy lejos para conocer a la hija que le quitaron. Le cuenta la razón por la que no creció a su lado y le habla sobre sus hermanas, sobre el lugar donde vive. Ella anhela que lo conozca, pero su hija aún no está preparada. Dice que ya tiene otra vida. La madre se consuela con verla.
De vuelta a su refugio, recuerda sus días en el monte, su lucha por el territorio; por el propio cuerpo. El arma que la protege, Roza. La guerra y la paz, Tumba. La lucha interminable, Quema. Es la humanidad que sobrevive todos los días lejos de la ciudad. Aquí nace una historia bastante cercana a Colombia.

Cuando te vayas, abueloBabel
Helena Iriarte
Parecía el final; sin embargo estaba ahí, fuerte y erguido como si no quisiera irse, como si su voluntad lo obligara a seguir siendo la viga maestra que sostenía los muros, el alma de la casa y mi alegría”. El libro Cuando te vayas, abuelo, de la bogotana Helena Iriarte da clara fe de su estilo como escritora: jugar con los recuerdos, acariciar la nostalgia y temer el olvido. La obra, representante del inexplorado género de la “nouvelle” o novela corta en Colombia, demuestra que en un par de horas es posible transportar al lector a una vivencia en carne propia del cariño inefable entre un abuelo y su nieta.
Su relación transcurre en medio de soledades yuxtapuestas. La soledad de pueblos perdidos de la geografía colombiana, la soledad de la orfandad, la soledad de perder un hijo en la guerra y a la esposa que no pudo con el dolor, la soledad de la frialdad de una madre y la soledad de estar frente a un abuelo que se apaga por el peso de los años. Para hacer más llevadera la vida solitaria de Beatriz, la protagonista —una niña rodeada de ancianos tras las muerte de su padre y la ausencia materna—, su abuelo dibuja un mundo mágico de espíritus y fantasías. A través de sus historias, pinta sueños para sobrellevar las añoranzas y recuperar las ganas de vivir al lado de su nieta que, en una época de violencia y desencanto, solo lo tiene a él.
Recordar, siempre recordar, es el fondo de esta novela intimista que recoge las principales cualidades de Helena Iriarte: la conciencia infantil no reconocida por los mayores, la falta del amor materno, y la necesidad de asimilar a través de los recuerdos la pérdida de los seres queridos. Así, en ese “tejido de memoria” compuesto por el “yo” y el “tú”, tan recurrentes en la obra de la autora, es imposible no soltar lágrimas furtivas por la magnitud del amor y de las pérdidas que, sin lugar a dudas, se vuelven tangibles.
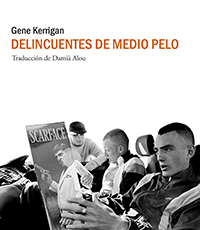
Delincuentes de medio peloSajalín Editores
Gene Kerrigan
Se sabe que a los personajes de Delincuentes de medio pelo las cosas les van a salir mal. Gene Kerrigan, su autor irlandés, lo establece casi desde el primer golpe.
En su intento por probarse criminales de carrera —lo que creen que son, aunque a veces dan la impresión de que son, pero claramente no—, Frankie Crowe y Martin Paxton planean saquear un pub. El establecimiento, según información sensible, tiene su máxima reserva de dinero los lunes en la mañana.
Lo que pasa luego, los giros de este episodio y de la novela entera hacen esta obra especialmente entretenida. Se sabe que todo se saldrá de control, pero esto no le resta a la emoción, solo establece la expectativa.
El pub es el abrebocas; la novela gira en torno a otro golpe mayor. Este plan involucra al ‘perfecto y exitoso’ Justin Kennedy, a su hermosa esposa de gimnasio y su inmaculado par de hijos. El cruce de caminos es inevitable, y en el accidente está el espectáculo.
El tono de Gene Kerrigan, su manera de entrelazar tramas y personajes evoca producciones y manifestaciones británicas de comienzos de siglo, que recoge y canaliza a través de su prisma irlandés. Si bien hablamos de Harte’s Cross, de Dublin, y se palpa el diálogo ácido, inteligente y directo del país de los duendes, también vienen a la mente creaciones de Guy Ritchie en Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrells. Por un lado, el lector huele el mundo de unos criminales descarriados y sin alma. Por otro, personas que circunstancialmente se ven forzadas a serlo, benditas por la fortuna o malditas por su torpeza.
La disposición visual del texto hace juego también con lo que Irvine Welsh planteó en Marabou Stork Nightmares y Trainspotting. El diálogo interno del personaje en cuestión a través de una frase o palabra clave, en itálica, aparte, ofrece una manera distinta de considerarlo, de escucharlo y le sirve a la velocidad de la trama. Si usted disfruta del tipo de novela de crimen, con gotas de humor situacional, con dosis de drama y diálogo rapaz, no dude en darle chance.
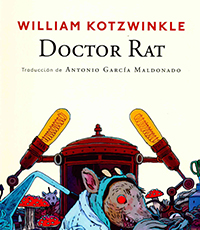
Doctor RatNavona
William Kotzwinkle
Si lo ponemos en términos boxísticos, El nadador en el mar secreto (1975), la primera novela de William Kotzwinkle que editó en español Navona, en 2014, es una especie de “gancho al hígado”: la historia —su historia— de un hijo que nace muerto resulta poco más que desgarradora: es, también, dolorosa y visceral. Por eso sorprende tanto que Doctor Rat, publicada originalmente en 1976 y recién editada por el mismo sello, resulte algo tan distinto.
La novela, ganadora del World Fantasy Award un año más tarde, cuenta la historia de una rata de laboratorio (Doctor Rat), que luego de ser víctima de numerosos experimentos se pone del lado de los humanos para intentar convencer a sus pares de que las torturas a las que están siendo sometidos no son en vano; por el contrario, asegura Rat, su sufrimiento contribuirá al desarrollo de la humanidad. “No se dan cuenta de que somos amigos del hombre, que estamos aquí para servir a la humanidad desinteresadamente en todo lo que podamos. Porque solo en el hombre se encuentra la chispa divina. El resto de nosotros vivimos en la oscuridad, sin almas” (p. 38). Todo parece ir bien, en principio, hasta el momento en que los demás animales comienzan a rebelarse.
Así las cosas, y más allá de lo extraña que resulte, es preciso advertir que Doctor Rat no es una lectura agradable, o al menos no siempre: las minuciosas descripciones que Kotzwinkle hace sobre los experimentos no solo tocan la fibra animalista —tan en auge por estos días—, sino que nos cuestionan sobre el verdadero sentido que tienen estos ensayos científicos: ¿vale la pena torturar a estos seres que solemos considerar inferiores por cuenta del progreso de la humanidad? Eso será lo primero, aunque no lo único, que nos preguntemos cuando leamos cómo les arrancan los globos oculares, les cortan las cuerdas vocales para que no aúllen de dolor o, peor aún, les inoculen tumores en la masa cerebral.
Quedan, pues, advertidos.
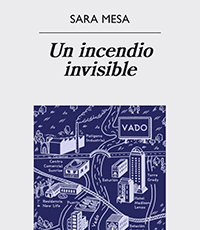
Un incendio invisibleAnagrama
Sara Mesa
Esta edición de Un incendio invisible, de la española Sara Mesa, empieza con una nota aclaratoria de la autora. Esta es su segunda novela, dice, y aunque no le gusta releer, y mucho menos editar lo que ha publicado, esta nueva versión del texto, que se publicó por primera vez en 2011, tiene algunos cambios. El tiempo y la experiencia le dieron, explica Mesa, un poco más de compasión con sus personajes inevitablemente desdichados. Ha suavizado un poco el lenguaje, le ha bajado a la crueldad de las descripciones, y las deformidades de sus personajes (físicas o no) son un poco menos mezquinas. Como excusándose por la falta de compasión de su juventud, o quizás por la osadía de meterle la mano a un texto ya publicado, Mesa termina su nota asegurando que el mundo de Un incendio invisible sigue estando plagado de soledad y, sobre todo, abandono. Y esa es la esencia de toda la novela: el abandono.
El doctor Tejada, especialista en cuidados geriátricos, llega a la pequeña ciudad de Vado a hacerse cargo del ancianato de lujo del pueblo, el New Life. Pero nada en la ciudad está nuevo o vivo: sus habitantes la están abandonando. Las tiendas están cerradas, y no quedan más que un hotel decrépito y un restaurante de barrio. Lo que hay es comida que se pudre en los estantes, mascotas abandonadas, centros comerciales sin visitantes, parqueaderos sin carros y solo un puñado de viejos que nadie vino a recoger del ancianato. A Tejada, patético, perezoso e indolente, los ancianos que tiene a cargo o los empleados que quedan le importan poco, como todo lo demás. La novela transcurre a medida que la ciudad se desocupa y muere lentamente; sin dramáticos estertores —más gemido que estruendo, como en ese verso de Eliot.
La apatía del mundo y los personajes de Vado, lo que Mesa llama su feísmo, siguen intactos en esta nueva edición. La inexplicable degradación de Vado y lo alucinante de las personas que por alguna razón no se han ido contribuyen a la atmósfera de pesimismo y absurdo de un mundo urbano que se desvanece sin mayor duelo.
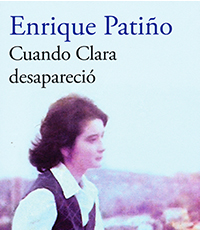
Cuando Clara desaparecióAlfaguara
Enrique Patiño
¿Qué pasa cuando una persona desaparece? ¿Quién puede explicarnos qué pasó? ¿Hasta cuándo mantener la esperanza? Cuando Clara desapareció, del autor y periodista Enrique Patiño, es una demostración de cómo la ficción puede ser el mejor salvavidas para entender la realidad, y más aún, cuando duele.
Colombia, un país que olvida más rápido de lo que vive, perdió, según los registros, a más de 60.000 personas durante el periodo de la guerra contra el narcotráfico en los años noventa. Todos los que vivieron la desaparición de alguien lucharon (y siguen luchando) contra la corriente de preguntas sin respuestas. Patiño hace una catarsis sobre lo que vivió y sintió su familia con la desaparición de su hermana Clara en Santa Marta. Detalles ficticios enriquecen la lectura y aportan fluidez a un relato que parte de una conmovedora realidad.
Al juntar la imaginación y memoria colectiva de la familia del autor con los rastros de posibles pruebas, esta novela une con un hilo transparente el pasado para crear una historia que oscila entre la realidad y la imaginación. La inagotable búsqueda, la inmensa frustración, las pruebas inesperadas y el silencio de un país evidencian que en Colombia ser leal y justo puede costar la vida.
Sin duda, la incertidumbre nunca le ha jugado limpio al ser humano. La búsqueda por una explicación a todo aquello que no la tiene se vuelve compulsiva en el deseo de controlar lo incontrolable. Atribuimos razones a lo que nos genera inquietud, así sea por medio de una explicación sobrenatural, mágica o ficticia. El sentido testimonio de Enrique Patiño es un ejercicio de ficción para entender la realidad. Así logra inmortalizar a su hermana y a muchos otros colombianos que viven la desgarradora incertidumbre de esperar una pista, señal o noticia sobre esa persona que se fue para no volver.
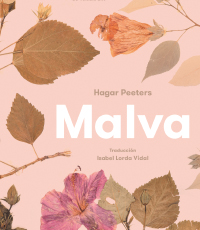
MalvaRey Naranjo
Hagar Peeters
Como si se tratara de un lienzo de Chagall, la difunta Malva Marina se eleva sobre los tejados de Santiago de Chile siguiendo al fantasma de su padre, Pablo Neruda, quien observa su propio cortejo fúnebre. Esta escena, apenas al comienzo de la historia, nos presenta a una narradora que murió a los 8 años y que ha obtenido, en su tragedia, una especie de ventaja, esa licencia que solo se reserva para los difuntos y los omnipotentes: la capacidad de estar en todos los lugares y las épocas, de saberlo todo.
La escritora holandesa Hagar Peeters actúa como una especie de médium para que Malva Marina, que murió a los 8 años como consecuencia de la hidrocefalia, pueda contar la historia de su limitada existencia definida por la enfermedad y también por el rechazo de su padre.
Conforme avanza ese monólogo de la protagonista, difunta y desterrada, entre Chile, Argentina, España y Holanda, se presenta en su camino el propio padre de Peeters. Es ahí cuando intuimos que la infancia de Malva y la de su interlocutora comparten un común denominador.
Malva no está sola, ha formado un selecto club del más allá y se sienta a la mesa con los hijos difuntos y relegados de otros escritores famosos —como Daniel, el hijo con síndrome de down de Arthur Miller—. En ese mismo banquete, es capaz de conjurar también a personajes como Goethe, Sócrates o Szymborska, con quienes conversa, para envidia de cualquier lector, como si fueran familia o amigos.
Esta biografía no autorizada de la hija no reconocida va más allá del escándalo o la indignación que produce el suceso real sobre el que se construye el relato; el mayor potencial de la obra es el de la ficción como un instrumento de catarsis, para tener conversaciones imposibles con los muertos. Y al final, como recurso para rescatar a los marginados del olvido.
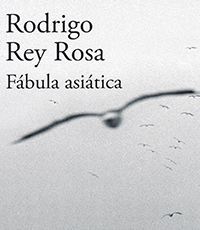
Fábula asiáticaEditorial Alfaguara
Rodrigo Rey Rosa
La última novela del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa se abre con un aparte en cursivas que transporta al lector a Tánger (Marruecos) y también, tácitamente, a la tradición literaria de Oriente Medio: el relato dentro del relato que se traspasa de manera oral, como en Las mil y una noches; la atmósfera fantástica de cuentos que ocurren en tierras lejanas; la presencia de animales sabios que pueden hablar, que llevan mensajes a los hombres, como en Calila e Dimna; el tópico de la amistad.
En esa introducción, un escritor mexicano —que luego sabemos que se llama Rubirosa, alter ego de Rey Rosa— recibe unas grabaciones en las que Mohammed, artista y contador de cuentos, narra la historia de Abdelkrim, su hijo prodigio, bendecido por Alá desde el nacimiento. Sin embargo, esa atmósfera de ensoñación se va desvaneciendo; la tradición es traída al presente y con ello la historia pierde su encantamiento. Abdelkrim es becado en una universidad de Estados Unidos, es seleccionado para seguir un programa de la Nasa y empieza a ser perseguido. De repente, la novela deja de ser local y se vuelve global.
Salta de Tánger a Silicon Valley, a unas playas griegas, a Estambul. También pasa de tener la estructura del relato enmarcado a una fragmentaria, discontinua, que deja en el aire a un personaje para seguir con otro —en cuyo capítulo vuelve a aparecer, pero como un hilo casi invisible, el personaje desarrollado en un acápite anterior—. La novela se transforma muchas veces. A veces es thriller y otras, algo cercano a la ciencia ficción. En esas trasformaciones pisa con fuerza una realidad contemporánea y apocalíptica: aparecen documentos electrónicos por ser decodificados, Al-Qaeda, las Torres Gemelas, Isis, el fenómeno de la inmigración masiva de África a Europa, la discriminación por razones religiosas en un Estados Unidos de derecha y un plan para destruir el planeta Tierra desde el espacio ideado por outsiders, genios de países tercermundistas. Incluso la idea de fábula se pervierte, pues esta no deja una moraleja, sino más bien preguntas abiertas sobre el peor de los mundos posibles, cuyo futuro es aún incierto.
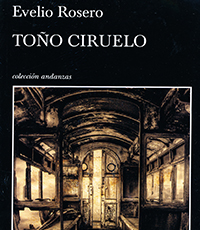
Toño CirueloTusquets
Evelio Rosero
El escritor debe ser esencialmente subversivo, provocador, y su lenguaje debe ser el del no-conformismo, decía Rubem Fonseca. Así es Evelio Rosero, y su última novela, Toño Ciruelo, no es la excepción. De entrada, el lector se encuentra con una escena escatológica que lo sacude: “Y los ruidos más desgarradores se hicieron oír: la vías digestivas de Toño Ciruelo, mi conocido (nunca podré llamarlo amigo), se volcaron sobre el techo y las paredes, inundaron los cimientos, rebasaron las ventanas, se adueñaron de este viejo barrio de Bogotá, lo remecieron, y después la ciudad entera cayó pulverizada: eran los ruidos de la carne de Toño, un terremoto más aterrador por lo íntimo, sus vísceras se rebelaban, su mundo de intestinos estallaba…”. Una escena con tintes —o hedores, para ser más precisos— rabelaisianos que no es gratuita porque no busca epatar al burgués sino establecer sin preámbulos a qué mundo vamos a entrar. Toño Ciruelo es un malvado y nos van a contar su historia. Buen comienzo para una novela sobre un asesino.
La invitación es, entonces, a conocer a Toño Ciruelo, desde la perspectiva de su condiscípulo de colegio Heriberto Salgado, Eri. A partir de la intempestiva llegada de Ciruelo a su casa —le había perdido el rastro—, enfermo —o fingiéndose—, tratará de construir su perfil, recordando momentos de su vida, de la infancia a la vejez, con alusiones a la historia de Colombia. Un flashback y un intento de asir a un personaje amado y odiado, que lo atrae y lo repele, que lo deslumbra y lo horroriza. A la larga, un intento de escapar a su influjo a través de la escritura, pero su escritura, intensa, rítmica, alucinada, termina exaltándolo y ahonda su contradicción. Toño Ciruelo, en un cuaderno final, también dará su propia versión.
Un retrato incesante de un asesino que nos envuelve en su lenguaje poderoso pero que se extravía en la prolijidad y en la ausencia de trama. Lo que parecía una exploración a fondo del mal a través de un gran personaje se desdibuja en un malandro nada excepcional, como tantos. Finalmente, es Toño Ciruelo, no Antonio Ciruelo, alguien que mete miedo e infunde respeto.
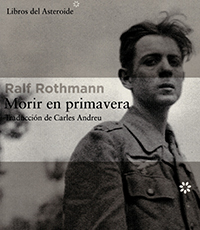
Morir en primaveraLibros del Asteroide
Ralf Rothmann
Han pasado más de 70 años desde que la Segunda Guerra Mundial terminó, pero los relatos que nos llegan no dejan de sorprendernos. La primavera es sinónimo de vida, de una nueva esperanza; pero aquí es una contradicción. El novelista alemán Ralf Rothmann nos cuenta una historia real: la de su padre moribundo que combate una enfermedad terminal y se enfrenta a sus memorias antes de morir cuando fue reclutado por la Wehrmacht en febrero de 1945. Más allá de cómo se haya desarrollado el conflicto bélico, el escritor nos hace partícipes del dislocamiento moral en el pueblo alemán: culpable y víctima al mismo tiempo.
Mientras los americanos llegaban a Kleve, los rusos estaban a punto de irrumpir en Berlín. La guerra ya estaba perdida, pero los alemanes insistían en reclutar a la fuerza hombres entre 16 y 60 años. Walter, el protagonista, tenía apenas 17 años y estaba convencido de que nunca vestiría el uniforme de soldado. Sin embargo, fue enviado sin preparación a la batalla a un comando de las SS en Hungría junto con su mejor amigo, Friedrich. Allí sería testigo del desmoronamiento de la máquina de la guerra, pero también del de su adolescencia.
Más que sobrevivir a las bombas y a las balas, su verdadera batalla fue por la supervivencia. En el campo de guerra, Walter tuvo la ilusión de encontrar a su padre, pero se entera de que está muerto. Desde ese momento la barba le empieza a crecer más rápido y la culpa por no haberlo encontrado representa el leitmotiv de su existencia. Después de la guerra, tras una milagrosa supervivencia, se instala como minero en la cuenca del Rur, sumido en un silencio que es incapaz de romper, ni ante la familia, ni ante los amigos. “El silencio, el rechazo absoluto a hablar, especialmente sobre los muertos, es un vacío que tarde o temprano la vida termina llenando por su cuenta con la verdad”, escribe Rothmann, caracterizado por un estilo simple, detallista, pero apartado de los fatalismos. La inocencia de Walter había muerto en primavera y dejaría para su hijo una gran herencia representada en tristeza.
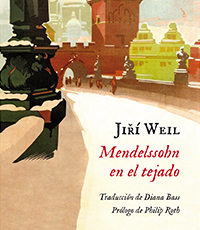
Mendelssohn en el tejadoImpedimenta
Jiří Weil
Nacido en Praskolesy (Praga) en 1900, Jiří Weil viajó a la URSS en 1921 para traducir a Pasternak, Lugovskoy y Mayakovski al checo. En 1935, Weil volvió a Praga luego de haber sido testigo de los progroms estalinistas y de un campo de reeducación en Kazajistán. Trabajó en el Museo Judío y cuando fue deportado al campo de concentración de Terezín, fingió su suicidio. Dejó una carta de despedida en su vivienda y abandonó sus documentos de identificación en un puente; con tal artilugio logró que fuese declarado oficialmente muerto. Sobrevivió clandestino a la guerra, y murió de leucemia en 1959.
Mendelssohn en el tejado fue publicada originalmente en 1960, y puede enmarcarse entre las llamadas novelas históricas, pues se basa en acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial en Praga, cuando la incursión de las SS alemanas y las funciones desempeñadas por los colaboracionistas praguenses asolaron la ciudad. Víctimas y verdugos son exhibidos de manera magistral por Weil mediante una prosa que se desliza sutilmente hacia la expresión poética. La novela está tejida de manera cinematográfica, pues las historias de los personajes realizan saltos aparentemente abismales entre los capítulos, pero se cruzan en momentos inesperados. Muchos personajes mueren, y esto es importante si se recuerda aquella crítica que el historiador romano Álvaro Lozano le realizó a la película La lista de Schindler, a saber, que negaba lo ocurrido en la Shoá
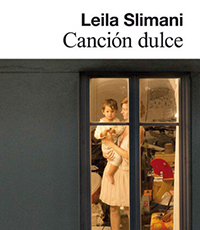
Canción dulceCabaret Voltaire
Leila Slimani
El bebé ha muerto […] La niña, en cambio, seguía viva cuando llegaron los del servicio de emergencias”, son las primeras palabras de Canción dulce, de la escritora franco-marroquí Leila Slimani.
El libro fue el ganador del Premio Goncourt 2016, el más importante galardón literario en Francia y, por consiguiente, una catapulta para las ventas de las editoriales. Slimani, inspirada en hechos reales ocurridos hace unos años en Nueva York, narra la historia de una niñera que asesina a los dos menores que se encuentran bajo su custodia. La escritora comienza, pues, por el trágico final, apartando cualquier efecto de sorpresa en el lector, como también todo parentesco de su libro con un thriller. Revelar el desenlace para remontar el tiempo en la narración es la apuesta de esta obra, escrita en un lenguaje directo que interroga, desde una perspectiva femenina, el frágil equilibrio entre poder y afecto en la vida moderna. Canción dulce es, pues, una novela de tinte social sobre la vida cotidiana de una familia parisina, sobre las cada vez más exiguas relaciones entre sus miembros, en un contexto en el que la actividad profesional apenas deja tiempo para dedicarse a los hijos.
La escritora hace un retrato psicológico de sus personajes, comenzando por Louise, la niñera casi perfecta que, como un hada, se vuelve imprescindible en el hogar hasta el instante de quiebre, y pasando por los padres, caricaturas del ejecutivo moderno repartiendo su tiempo entre el trabajo y los niños. De manera transversal aparece también una crítica social sobre el papel de Myriam, la madre, una mujer cuyas raíces árabes se eclipsan en el contexto francés. Las relaciones entre la niñera y Mila y Adam, los niños, son tal vez el aspecto más logrado en este libro que, en mi opinión, difícilmente hubiera tenido el inmenso eco que tuvo sin la referencia al episodio violento. El infanticidio es, paradójicamente, el punto de fuga ausente y el fatídico desenlace en una historia que, de no existir, haría de esta canción de cuna una hipnótica nana.
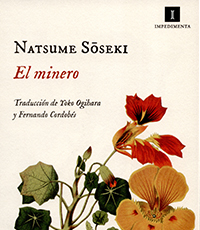
El mineroImpedimenta
Natsume Sõseki
Para quienes estén interesados en acceder al universo de la literatura japonesa, creo que la novela El minero es una de las mejores opciones, al menos una distinta a la tan trillada y a mi parecer sobrevalorada de Haruki Murakami y su repetitivo y edulcorado mundo.
La escribió Natsume Sõseki, el último gran maestro japonés (tuvo discípulos que lo seguían y una escuela que dirigía), nacido en Edo, la actual Tokio, en 1867.
Esta novela, que representa el giro que dio en una carrera muy corta, de apenas diez años (moriría con 49), nos muestra la recta final de una obra que empezaría a ser conocida con títulos como Soy un gato o Botchan, de corte más ligero y divertido, y que a partir de El minero desembocaría en aguas de más profundo calado como La puerta o Luz y oscuridad, todas publicadas en la editorial Impedimenta, con unas muy buenas traducciones de los originales japoneses.
Cuenta la historia de un muchacho de 19 años, quien harto de su vida acomodada en Tokio decide irse a las montañas a enterrar su vida dentro de una mina, en la que verdaderamente no podrá hacer mucho. “La estupidez de la juventud se compensa con su pureza”.
Como en muchos de los libros de Sõseki, la historia no es importante, sino su trasunto: ¿de qué están hechos los sueños de los humanos? ¿Son necesarias las ilusiones que nos creemos para seguir con vida? ¿No es todo como el argumento de una novela, más o menos mala? ¿No es siempre mejor la inquietud que el sosiego? Respuestas que se pierden dentro de la historia pero que resuenan con este pensamiento del protagonista: “Solo después de examinar a fondo mi estado mental, llegué a la conclusión de que el único propósito de mi interminable caminar era alcanzar la oscuridad”.
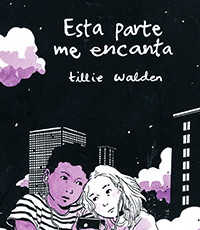
Esta parte me encantaCohete Comics
Tillie Walden
Hace un año, la editorial bogotana Laguna Libros lanzó Cohete Cómics, un sello dedicado a la novela gráfica en el país. Para la FILBo 2017 estrena dos títulos: Esta parte me encanta cuenta en bellas páginas las dificultades que dos niñas tienen para expresar su amor mutuo; e Irene y los clochards, la historia de una mujer que busca comprender, sin mediaciones, el mundo de los que acá llamamos “habitantes de calle”. Dos títulos, el primero escrito por una joven estadounidense y el segundo, por dos historietistas franceses, que dan cuenta de la calidad de este joven pero fuerte sello editorial.
VER DESCRIPCIÓN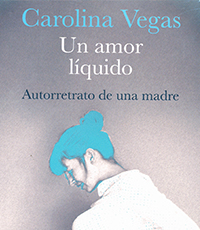
Un amor líquidoGrijalbo
Carolina Vegas
Sisterhood of Motherhood, o la hermandad de la maternidad, es el suceso que pasa cuando dos o más mujeres que son madres se sientan a hablar durante horas. En esas conversaciones no cabe quien no haya tenido un hijo, y quienes han parido, en cambio, pueden mantenerse durante horas. Sin importar su raza, su tradición cultural, su nivel educativo, las madres se igualan con otras madres.
Ese es el punto esencial del nuevo libro de la periodista Carolina Vegas. Además de referirse a la hermandad de la maternidad en varios capítulos, eso es lo que inspira un texto autobiográfico en el que relata día a día y desde que estaba a punto de dar a luz la vida con su pequeño hijo Luca. También las decisiones complejas que tomó en los primeros meses y las angustias y certezas que le generó procrear. A veces el libro, estructurado en capítulos, no parece una novela sino una reflexión sobre lo que implica la maternidad. Da la sensación de que antes había que decidir menos cosas: qué se hacía con la placenta después de parir, cómo se le enseñaba a un bebé a dormir sin traumatizarlo y cuáles eran las opciones para alimentarlo. Pero también, habla sin tapujos de una realidad: ser madre no es fácil. Tampoco, en los primeros meses, es del todo romántico. Las tetas se agrietan, las inseguridades afloran y el sexo desaparece. En un tema tan íntimo, Vegas logra enganchar al lector en el día a día de su joven maternidad. Se trata de una advertencia emocional para hombres y mujeres. Pero también, en sus 274 páginas, abre la puerta de la hermandad para quienes ya han hecho parte de un proceso que hoy en día requiere mucho más que instinto.
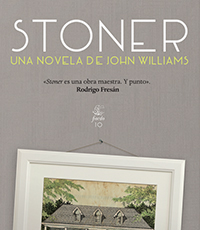
StonerFiordo editorial
John Williams
Stoner, la novela del escritor estadounidense John Williams (1922–1994), cautiva a sus lectores con una trama sencilla —la vida y conflictos de un profesor de Literatura en Missouri—, pero en su desarrollo extrae del comportamiento rutinario, conformista y pasivo del personaje una lucha interior sobresaliente, una exposición cruda de la vida, un brillo de heroísmo en el que nunca apostaríamos que sucedería algo. La novela está escrita con un trazo claro y preciso, que sorprende por el equilibrio de sus partes y la sostenida acción dramática que mantiene expectante al lector. La suavidad con que se producen los cambios y la lenta pero decisiva transformación que sufre el protagonista dejan una huella duradera en la mente del lector. Ha sido llamada una “obra maestra” y es que narra una vida desde el interior del personaje.
William Stoner podría ser el estereotipo del profesor de Literatura que no tiene una vida digna de narrarse y decide reemplazar sus pasiones en la seguridad de un saber profundo descubierto por otros y transmitido en la enseñanza. Pero el intento de erudición y los gigantescos esfuerzos que realiza en la academia, horas de insomnio, cumplimiento de requisitos, acatar la jerarquía académica, además de convertirse en el mecanismo por medio del cual el personaje intenta “resolver” los problemas de su existencia, su matrimonio, la estabilidad económica, la paternidad, entre otros, son la síntesis de un sacrificio, un destino aceptado en el que no hay cabida para la recompensa, o siquiera la gratitud. La imaginación y los sentimientos de Stoner están en la misma perspectiva y se aproximan al deseo de “ser alguien” conducido por una intuición verídica que descubre en el estudio literario. No es un escape, no le facilita su camino, y por un momento creemos que leemos una historia triunfal, ese espacio donde las adversidades se superan por la tenacidad del personaje. Pero John Williams ha tocado una fibra importante en la historia y quita ese velo, la victoria no es un momento sino un instante, y no se puede llegar a ella. Es un resquicio por donde vemos cobrar brillo a la existencia. Esa es la clave de Stoner, un libro al que después de leerlo tratamos no como una historia que nos contaron sino como la vida de una persona.
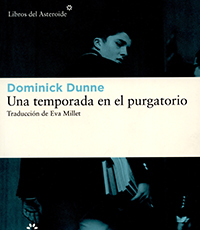
Una temporada en el purgatorioAsteroide
Dominick Dunne
El periodista, productor de cine y novelista Dominick Dunne (1925-2009) se convirtió en una celebridad menor en Estados Unidos gracias a los chismes. En su columna de Vanity Fair, el autor de Las dos señoras Grenville inventó su propio estilo mezclando rumores de la alta sociedad y cubrimientos exhaustivos de casos criminales famosos, como el de O.J. Simpson. Ambas áreas de interés confluyen en Una temporada en el purgatorio, un roman-à-clef que se inspira en la desgracias de la familia Kennedy para hilar una historia en la que el poder, el crimen y la impunidad revelan el lado más oscuro de la clase alta norteamericana.
VER DESCRIPCIÓN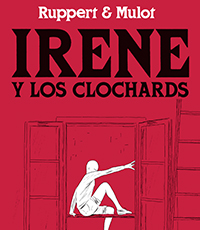
Irene y los clochardsCohete Comics
Florent Ruppert y Jérôme Mulot
Hace un año, la editorial bogotana Laguna Libros lanzó Cohete Cómics, un sello dedicado a la novela gráfica en el país. Para la FILBo 2017 estrena dos títulos: Esta parte me encanta cuenta en bellas páginas las dificultades que dos niñas tienen para expresar su amor mutuo; e Irene y los clochards, la historia de una mujer que busca comprender, sin mediaciones, el mundo de los que acá llamamos “habitantes de calle”. Dos títulos, el primero escrito por una joven estadounidense y el segundo, por dos historietistas franceses, que dan cuenta de la calidad de este joven pero fuerte sello editorial.
VER DESCRIPCIÓN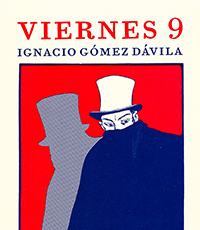
Viernes 9Laguna Libros
Ignacio Gómez Dávila
El 9 de abril de 1948, Bogotá gritó conmocionada: “¡Mataron a Gaitán!”. Cinco años después, el escritor colombiano Ignacio Gómez Dávila (1917-1961) publicó en México esta novela, en la que sitúa la historia de Alfredo y su amante Yolanda en el dramático y confuso escenario del Bogotazo. Laguna Libros presenta esta reedición que, 69 años después de aquel viernes 9, nos recuerda que la capital no siempre fue la que hoy conocemos.
VER DESCRIPCIÓN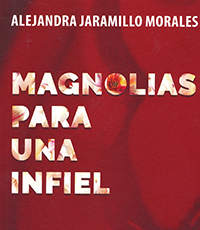
Magnolias para una infielEdiciones B
Alejandra Jaramillo Morales
La más reciente novela de la escritora bogotana Alejandra Jaramillo, autora de Acaso la muerte y Magnolia, inicia con una confesión: en un avión, la narradora le revela al pasajero de al lado el momento que dividió su vida en dos, cuando vio a su esposo y a su amante conversando en un café. Lo que sigue es la aclaración de la confidencia, un laberinto que el lector tendrá que recorrer para entender de qué hablaban los dos hombres y por qué se habían reunido.
VER DESCRIPCIÓN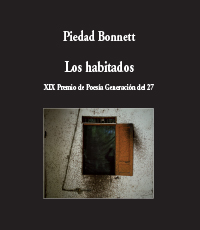
Los habitadosVisor
Piedad Bonnett
Al leer Los habitados de Piedad Bonnett (XIX Premio Internacional de Poesía Generación del 27) se tiene, como ocurre con muchos de sus anteriores libros, la certeza de entrar en un mundo de grandes intensidades donde se da cuenta de un mundo de nitideces, de pérdidas y nostalgias desde una mirada personal e íntima que sirve de refugio a las grandes preocupaciones humanas y colectivas. Así, nuevamente es la casa el arquetipo donde se funda el mito, desde donde se emprende la búsqueda de un origen entrañable y donde se revelan los ámbitos y emociones más verdaderos de todos. Piedad nos reinventa la casa, la reconstruye en sus rincones y habitaciones y logra que el lector la recorra y vaya descubriendo las huellas y los pasos de los moradores que la llenan de sentido y de belleza.
Piedad ha sido fiel a sus temas y a sus particulares obsesiones literarias desde la aparición de su primer libro, De círculo y ceniza, hasta Los habitados. Siempre nos ha sorprendido a sus lectores cuando, desde la sencillez del lenguaje y desde los ritmos de la más rigurosa coloquialidad, nos ha mostrado instantes luminosos y el anverso y el reverso de todos nuestros dolores, asombros, memorias y nostalgias. Es la poesía de Piedad Bonnett una poesía para todos, que habla por nosotros, que nos conmueve porque sentimos propia. Es una poesía para leer en voz alta y en la más estricta intimidad. Se trata de una poesía que permanece y se queda.
Los habitados hace parte de una maravillosa trilogía aparecida en Visor y establece un diálogo y una estrecha correspondencia con Las herencias y Explicaciones no pedidas (Premio Casa de América de Poesía 2011). De igual forma responde, desde la intensidad de la poesía, al desgarrador testimonio de Lo que no tiene nombre. Si bien este libro conmovió a todos los lectores por la hondura y la fuerza de su relato, estos 38 poemas divididos en dos capítulos nos estremecen por la franqueza y sinceridad de reescribir la ausencia y la pena en agudas postales donde el sosiego y la lucidez son los vehículos para ocupar ahora los recuerdos. Sin duda poemas como “La maleta”, “Último instante”, “Desde el frío” y “Huéspedes” harán parte de la insobornable antología que el tiempo hará de nuestras letras.
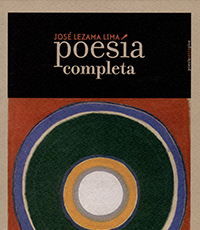
Poesía completaSexto Piso
José Lezama Lima
Lo vemos con su tabaco, rollizo y melancólico en las fotos viejas: el poeta que sin moverse de Cuba hizo que en torno a su escritura naufragara el universo. Esta publicación le presenta a todo el ámbito hispánico, prácticamente por primera vez, el movimiento completo de una escritura sin concesiones, que quiso encontrar en la poesía un enorme sistema cultural, o una “segunda naturaleza”. Y lo hace sin fatigar al lector con las notas y los prólogos de las ediciones críticas.
En Paradiso, novela emblemática de José Lezama Lima, la madre nos exhorta a “intentar siempre lo difícil”. Y esto también aplica para su poesía, en parte porque nos obliga a leer de una manera muy distinta. Ingresamos a ella como absortos, confundidos por sus extraños rumores. Algo crece entre nosotros y las páginas sin que podamos definirlo del todo. De repente, es una recompensa, poemas o fragmentos nos sorprenden, nos alumbran como lámparas desde la oscuridad del conjunto. Y comprendemos a la distancia que estos poemas y estos versos conformaban a lo lejos una enorme catedral.
Hablo de verdaderas iluminaciones como “Una noche insular” o el “Llamado del deseoso”, su intento de buscar en la imagen algo que vaya más allá de nuestras tradiciones. La “Rapsodia para el mulo” o el erotismo desaforado de “Montego Bay”. En los poemas de su último libro, Fragmentos a su imán, encontramos una palabra más despojada, que logra su densidad en el silencio: “...la cal cayendo/ como si fuese un pedazo de la concha/ de la tortuga celeste”.
Lezama entendió la experiencia de lo americano como la posibilidad de una aventura universal. Y así es como mitologías o ámbitos muy distintos se encuentran y bailan en su palabra: “Bailar es encontrar la unidad que forman los vivientes y los muertos”. El resultado es deliberadamente contradictorio. La más universal de las estéticas se encarna en una poesía singular e irrepetible. Y vemos a Lezama en su soledad, glotón e insular como la propia Cuba.
Decía Umberto Eco que el barroco era el acto de alguien que traza bucles frente a la línea del progreso. Lezama, en medio de la velocidad de los sistemas, escribe en los meandros de la vida. Nos recuerda sin descanso la infinita abundancia de lo inútil, como una agobiante pero “fogosa resistencia”.
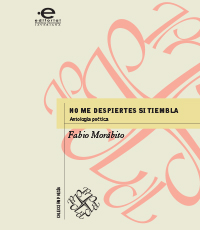
No me despiertes si tiembla (Antología poética)Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Fabio Morábito
En todo hay un abajo, / un atrás de, un fondo”. Estos versos de Fabio Morábito, condensan su poética, que busca lo trascendente o lo inasible a partir de lo concreto, de la materia humilde y callada de las cosas: “Jamás/ se llega a lo más simple/ de una silla (…) nunca se llega al arquetipo/ de la silla”. Su mundo, consistente, reconocible, está muy bien representado en la antología No me despiertes si tiembla, que acaba de aparecer, con un notable prólogo de Camilo Velásquez, dentro de la valiosa colección de poesía de la Universidad Javeriana.
Algunos de los poemas de este escritor nacido en Alejandría, cuya infancia transcurrió en Milán y su vida adulta en México, hasta hoy, tienen carácter autobiográfico. Su tono es en ellos suavemente irónico, como cuando habla del club de italianos al que pertenecían (“mi padre se hizo socio/ cuando ya estaba decayendo/ lentamente/ como declinan las especies vivas”); o está atravesado por una gota amarga o una desazón, como en uno de sus más bellos poemas, “Un viaje a Pátzcuaro”, donde cuenta esa torpe aventura a sus 16 años: “Cómo me odié despacio/ por ese viaje/ que no sabía llevar a cabo”.
Pero el mundo que mejor le sirve a Morábito para expresar sus inquietudes poéticas es el de su entorno inmediato, urbano, casi diríamos barrial: el de los edificios vecinos, donde “se llega a saber todo/ de los otros”, el del parque “sucio de fiestas infantiles”, el de los lotes baldíos, con sus matorrales y su basura, el de los muros llenos de graffiti. Como hombre que ha pasado de una lengua a otra lengua, y que escribe en una adoptiva, Morábito siente que lo suyo es lo provisorio, y así lo expresa, metafóricamente: “A fuerza de mudarme/ he aprendido a no pegar/ los muebles de los muros/ a no clavar muy hondo…”. Vale la pena leer a Fabio Morábito, quien por su lenguaje preciso —“busco (…) una materia fácil, como un soplo”— y por la particularidad de su mirada, es hoy por hoy una de las figuras más interesantes de la poesía hispanoamericana.
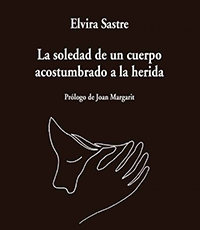
La soledad de un cuerpo acostumbrado a la heridaVisor
Elvira Sastre
Un título de tal profundidad y belleza como este no es fácil adjudicárselo a una joven poeta; parece venir más bien de alguien con una larga trayectoria, pero como ya lo dijo Joan Margarit en el prólogo del libro: “Un poeta o una poeta joven es siempre una incógnita”. En el caso de Elvira Sastre la incógnita ya ha sido despejada; la hemos visto presentando su obra en la Feria del Libro de Bogotá y en eventos semejantes de México y España, no solo como poeta sino como traductora.
El cuerpo acostumbrado a la herida padece de una profunda soledad, que es además demasiado ruidosa, como en la novela de Bohumil Hrabal:
Estoy atrapada en una habitación vacía
donde se escucha tu risa en cada momento.
El recuerdo de un amor que ya no está teje los hilos de los poemas que conforman este conjunto, que a su vez es un solo poema que dialoga de manera permanente y sin artificios con la persona ausente.
La soledad no parece ser una carga sino un legado que se asume para convivir con él sin que el dolor sea visto en ningún momento de forma patética sino como una realidad del presente.
Los libros que se leen de una sola sentada generalmente producen un fuerte remezón como una descarga eléctrica que hace al lector regresar a ellos para seguir siendo removido. Sastre lo consigue cuando se cuenta a sí misma como isla, como casa, como fragmento.
No se levanta la cabeza del libro siendo el mismo. Quien lee remueve sus propias pérdidas y las equipara con las del poema, quizá para terminar lamentándose por no haber producido una bella obra como esta después del dolor.
La aparente resignación ante el olvido del otro agrega una pizca de sal más a la herida:
Yo me quedaré en tus ojos y en la punta de tus dedos
y en todas esas cosas que dejes de recordar.
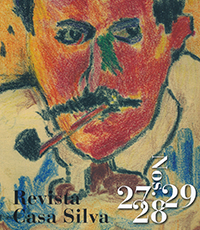
Revista Casa Silva (n.° 27, 28, 29)Casa de Poesía Silva
AA.VV.
Después de tres años sin publicar un ejemplar de su revista, la Casa de Poesía Silva regresa con un golpe triunfal: una edición de más de 450 páginas que reúne las lecturas, conferencias y presentaciones de libros que se realizaron en la sede de la institución cultural entre 2013 y 2015. Desde ensayos sobre la poesía en las novelas de Proust y Joyce hasta dos homenajes a José Asunción Silva a raíz de su cumpleaños 150, pasando por una radiografía de grandes poetas colombianos, se trata de una revista indispensable para cualquiera interesado en el género.
VER DESCRIPCIÓN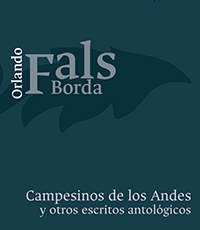
Campesinos de los Andes y otros escritos antológicosUNAL
Orlando Fals Borda
En esta época de identidades líquidas y obsolescencias programadas, ¿por qué detenernos en un estudio que Fals Borda realizó entre 1949 y 1953 en Saucío, una pequeña vereda de Chocontá? Siguiendo la invitación de Normando J. Suárez en el prólogo, podemos comprobar la vigencia de las ideas de Fals Borda, libres al fin del macartismo que amenazó la lectura de su obra en el país y en perspectiva del actual escenario posacuerdo, que no solo se ha nutrido de su pensamiento, como uno de los intelectuales colombianos que más han aportado a comprender el conflicto y el problema de la tierra como causa estructural.
Su principal legado es, quizá, su aporte a la metodología investigación-acción participativa, una apuesta, entre otras, por una relación horizontal entre el conocimiento académico y el saber popular, y que hoy es parte del currículum de unas 2.500 universidades y de investigaciones en los cinco continentes. En el escenario actual se constituye en vacuna contra la tecnocracia y el desarrollismo.
Campesinos de los Andes, el texto principal, celebra los 150 años de creación de la Universidad Nacional, y es considerado por muchos el primer texto sociológico del siglo XX en Colombia. Los “otros textos antológicos” corresponden a ponencias y escritos entre 2005 y 2007, a propósito de diversas conmemoraciones y reconocimientos. Están todos marcados por su característico sentido crítico, pero a la vez, impregnados de una esperanza muy necesaria por estos días: su confianza en la generación actual como semilla de transformaciones radicales y profundas.
¿Qué habría “sentipensado” el mismo Fals Borda de este vertiginoso escenario de posacuerdo por el que estamos atravesando? No tenemos más opción que volver a sus escritos, y esta antología está sin duda llena de señas. Esa es su vigencia.
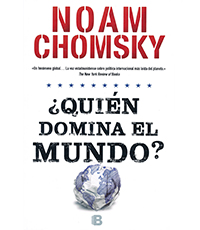
¿Quién domina el mundo?Noam Chomsky
Ediciones B
Dos obras del académico y lingüista estadounidense para tiempos de Donald Trump, que comparten un hilo conductor: los peligros que presenta para el mundo el imperio a escala global de Estados Unidos.
VER DESCRIPCIÓN
Negociar la paz con las Farc. Una experiencia innovadoraUniversidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia
AA.VV.
El año pasado, Colombia dio fin a 51 años de conflicto armado con las Farc. Un hecho que impactó más al mundo que a los mismos colombianos y que hoy, casi seis meses después, el país no dimensiona. Los ciudadanos se enfrascaron en la disputa política entre opositores y partidarios de las negociaciones, en si estar a favor de la paz era ignorar la barbarie cometida por las Farc durante años y apoyar el no, una forma de hacer respetar la patria. Las redes sociales se encargaron de polarizar aún más el ambiente y cosas como el premio Nobel de Paz del presidente Santos o la famosa “ideología de género” recibieron más atención que lo que realmente estaba en juego en La Habana. Fueron tantas las cortinas de humo y mentiras emotivas que a la gente se le olvidó que la mejor forma de definir qué tan conveniente resultaba el Acuerdo Final era leyéndolo. Por eso, el pasado 2 de octubre, cuando el pueblo tenía en sus manos el futuro del país, el 60 % de la población no votó y otra buena porción votó sin haber leído una página de los acuerdos.
Un extranjero que estuvo al tanto de las negociaciones los cuatro años que duraron los diálogos se tomó la tarea de explicarle al país que haber llegado a un pacto como el que se firmó con las Farc no es cualquier cosa. Mucho menos bajo el acecho de la oposición, con la desinformación de los medios, las crisis internas y externas, y en medio de una extrema polarización.
Eso es Negociar la paz con las Farc, del reconocido analista de conflictos y procesos de paz catalán Vicenç Fisas. Una visión integral, aguda y muy crítica —menos extensa que las 300 páginas por las que muchos colombianos se negaron a leer los acuerdos (183 páginas)— para entender que el momento histórico que vive el país, además de ser pionero en el mundo, no es nada menos que el comienzo de algo que hace rato merecían sus habitantes: una vida en la que la violencia deje de ser la solución a los problemas.

Intervenciones filosóficas en medio del conflictoUniversidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia
AA.VV.
Las reflexiones recogidas en el libro Intervenciones filosóficas en medio del conflicto atienden a un momento histórico específico y a las particularidades de una coyuntura tan importante como frágil e incierta: el intento real, sostenido y ya muy avanzado para encontrar una salida dialogada al conflicto armado en Colombia. Pero al mismo tiempo estas intervenciones se sitúan más allá de lo puramente coyuntural, para señalar problemas estructurales que son nudos y rutas ya trazadas para una violencia reiterativa.
Intentan buscar —a veces en contra de discursos ya hechos— actores, potencias, recursos de sentido y de energía política que pueden ser motivos de esperanza en el largo proceso de “construcción de paz” que nos hemos puesto por delante. Algunos de los textos de la compilación nos previenen incluso contra los peligros agazapados en la repetición irreflexiva e inalterada de los idiomas del perdón o de la “ideología” de la reconciliación.
Por eso es importante y valiosa esta contribución filosófica, junto con otras intervenciones filosóficas anteriores y al lado de aproximaciones al conflicto colombiano más empíricas, comparativas o técnicas. El libro está estructurado en torno a tres ejes temáticos: Justicia, política y violencia; Acción política, movimientos sociales y transformación cultural; Ética, memoria y perdón. Los textos que lo conforman, a pesar de su diversidad y de sus marcados desacuerdos, se unen en torno a la necesidad y al deseo de pensar —más allá de La Habana— “la paz como un proceso de largo aliento”, y de despejar y hacer explícitas las posibilidades y las exigencias que deben tenerse en cuenta al concebir la paz no solo como algo distinto a un proceso de pacificación y sometimiento, sino como su contrario.
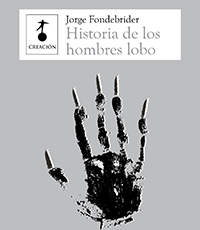
Historia de los hombres loboLuna Libros
Jorge Fondebrider
La tesis de Fondebrider es inquietante porque es cierta: “Siempre ha habido hombres lobo”. Recuerda lo que afirmaba Sabine Baring-Gould en su libro clásico sobre los licántropos, The Book of Were-Wolves (1865).
La superstición como metáfora explica el bestialismo innato en el hombre. El interés por comprenderlo, que interesó a Baring-Gould en el siglo XIX, se prolonga hasta hoy, el siglo XXI, con la Historia de los hombres lobo, de Jorge Fondebrider. Un libro que felizmente se ha reeditado en el transcurso del tiempo, confirmando el interés de sus lectores por las dimensiones de lo sobrenatural; revelando de qué manera las criaturas del misterio retan a los poetas que han percibido la presencia en el mundo fantástico de los licántropos y de sus hermanos de sangre, los vampiros, también sometidos a metamorfosis nocturnas y tortuosas.
Un mundo fantástico que se descubre en los mapas de la geografía real y de sus mitologías, por las que avanza la escritura del libro observando a los hombres lobo que han vivido en la imaginación de Europa y América.Aunque Fondebrider tranquilice al lector de esta región del mundo asegurando que por estos lados no hay lobos. ¡Pero sí hombres lobo! ¿Quién puede salvarse de ser eventualmente un hombre lobo cuando la necesidad que tiene el ser humano de soñar realidades paralelas para explicarse a sí mismo y a sus perturbaciones se simboliza en las criaturas de la noche y en los trastornos que atentan cotidianamente en contra de la especie?
Exhaustivo en su cacería de licántropos alrededor del mundo y del tiempo, el libro de Fondebrider es útil para comprender la historia de la monstruosidad en clave lupina y para advertirnos que los hombres lobo están entre nosotros más presentes de lo que podríamos suponer.
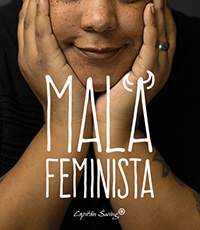
Mala feministaCapitan Swing libros
Roxane Gay
Roxane Gay es una mala feminista. La reconocida colección de ensayos de la escritora y profesora universitaria estadounidense de ascendencia haitiana cuenta con una edición en español tres años después de ser publicada (algo que se debe tener en cuenta al leer, pues Gay se apoya extensamente en la cultura popular). La autora ahonda en las preguntas, inquietudes y contradicciones del feminismo y la vida moderna con una franqueza reconfortante. En vez de buscar respuestas, explora un tema espinoso que a menudo acaba en una discusión teórica y moralizante alejada de la realidad. Gay, en vez, les escribe a las mujeres reales que, como ella, se horrorizan ante las letras misóginas de las canciones actuales pero todavía las bailan cuando salen a rumbear; que se burlan de las protagonistas de los realities y las telenovelas mientras los consumen vorazmente; que luchan con la búsqueda y el rechazo del príncipe azul. A su vez también toca temas más profundos.
Brilla por su honestidad cuando recuerda memorias dolorosas de abuso sexual o racial, una asombrosa desnudez emocional ante su audiencia que le da poder a sus palabras. Lo que quiere Gay es que tanto ella como el lector, sea hombre o mujer, identifiquen y mejoren sus errores. La imperfección, las inconsistencias y la inefectividad son temas recurrentes. La simpleza de su prosa acaba por ser una manera mucho más hábil de meditar sobre los problemas que agobian a las mujeres y al feminismo, aunque a veces su tendencia a divagar resulta frustrante. La calidad de los ensayos también varía entre texto y texto.
Pero es tan real, tan fascinante, que el gran valor del libro no está en el tema que toca sino en el cómo y el por qué. Los lúcidos textos de Gay, que enfáticamente resalta sus propias falencias, son una divertida lectura que suscita preguntas en los lectores a la vez que los reconforta por sus errores tanto humanos como feministas.
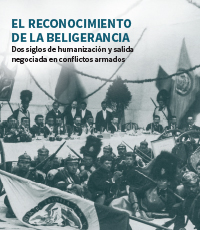
El reconocimiento de la beligeranciaEditorial Pontificia Universidad Javeriana
Víctor Guerrero Apráez
La guerra es un acto político en el que se entrecruzan armas y justificaciones. Toda confrontación bélica ha suscitado la discusión sobre cómo clasificar a quienes se enfrentan y cómo regular sus métodos a la hora de enfrentarse. Y esto tiene que ver con cómo se percibe a los combatientes: no es lo mismo tratarlos como enemigos, como terroristas, como herejes, como traidores o como delincuentes. El reconocimiento de la beligerancia es un eje fundamental para comprender la complejidad de la guerra.
Sobre este asunto trata Víctor Guerrero Apráez en esta obra, en la que hace un exhaustivo recorrido por la historia de la beligerancia como instrumento jurídico y político que dio paso a la configuración de toda la normatividad e institucionalidad humanitaria que hoy rige los conflictos armados en el mundo.
Tras ubicar su surgimiento en 1820, con ocasión de las revueltas griegas contra el dominio del Imperio otomano, el autor discurre a lo largo de ocho capítulos por distintos episodios históricos en que se ha apelado a la aplicación o discusión de esta figura. Los levantamientos nacionalistas en la Europa Central en el siglo XIX; la Guerra Civil en Suiza; la Comuna de París de 1871; las revoluciones del siglo XIX en Cuba; la Guerra Civil chilena de 1891; la Revolución mexicana; la Guerra de Secesión estadounidense; la Guerra Civil española, entre otros casos, son analizados de manera minuciosa por el autor, quien concluye con las discusiones sobre la beligerancia en Colombia, desde la Guerra de los Supremos, en los años veinte del siglo XIX, hasta el recién finalizado proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
El libro de Apráez es una interesante obra que da luces sobre la relación entre el derecho y la política como dos caras de la misma moneda: la guerra. Específicamente, en el caso de la beligerancia, “su interpretación mistificada sirvió como uno de los más persuasivos argumentos para dificultar la efectiva adopción normativa de los principales instrumentos convencionales orientados a la regulación de la guerra civil o el conflicto armado”.
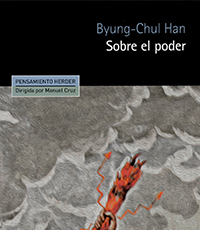
Sobre el poderHerder
Byung-Chul Han
No es extraña la impresión de que nuestra existencia está a merced de diversos poderes. Quizás, el primero que venga a la cabeza, si dios está dentro de nuestros afectos, sea el poder que este tiene sobre su creación. Pero en el mismo saco están los que se presentan en el sometimiento laboral, la manipulación mediática, la alienación, la flexibilización de la ley dependiendo el estrato y apellido bajo el cual hayamos sido bendecidos o las experiencias de vulnerabilidad que caracterizan la relación de pareja y que nos llevan por momentos a sentir que el otro hace lo que le place con nuestros sentimientos.
De cierto modo, resultaría torpe querer pensar de forma realista la cotidianidad sin tener en cuenta estas relaciones. El filósofo coreano Byung-Chul Han, cada vez más leído en nuestro medio, lo sabe muy bien, y en su libro Sobre el poder desarrolla en distintas dimensiones (lógica, semántica, metafísica, política y ética) el siguiente hecho: estamos sumergidos en un campo de poder en permanente transformación, que se compone y descompone según las interacciones en las que participamos. Llámese familia, escuela, religión, trabajo, mercado o política, nuestra vida toma forma bajo el signo del poder a través de negociaciones, imposiciones, sometimientos y concesiones con los otros.
En permanente discusión con Foucault, la propuesta de Han resulta realmente fuerte cuando se enfrenta a la tarea de pensar las formas en que el poder opera desde dentro de cada persona y se manifiesta ya no como una pugna con un otro que quiere someternos, sino como un asunto de autoexplotación. Para el coreano, ciertas formas de poder inhiben la libertad, lo que genera malestares palpables como la frustración, pero en otras de sus formas opera a través de las sensaciones placenteras y del mismo sentimiento de libertad. De cierta manera, el poder más fuerte, el llamado poder inteligente, sería aquel que trabaja en silencio, que consigue que la libertad coincida con el sometimiento, poder en el que el soberano, sin hacer ninguna coerción, toma sitio en el alma del súbdito, y este último termina queriendo como suyo, sin sensaciones negativas, aquello que desde el anonimato se le indica.
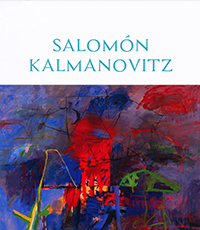
Obra selectaTaurus, U. Tadeo
Salomón Kalmanovitz
Esta obra es interesante, especialmente por la reedición y actualización del ensayo “Una autobiografía intelectual”, en el que Kalmanovitz hace una crónica de su recorrido intelectual desde sus tiempos como estudiante de Ingeniería Química, Humanidades y Economía en Estados Unidos, y como profesor de la Universidad Nacional que pregonaba los principios marxistas, hasta llegar a su cargo como codirector del Banco de la República, silla destinada para los más ortodoxos economistas que ha dado el país.
Tal recorrido, en apariencia contradictorio, solo puede ser entendido como producto del ejercicio puro de reflexión acerca del mundo que le tocó vivir y del contraste de esa realidad con las teorías económicas vigentes en su tiempo. Solo así se puede explicar que haya pasado del marxismo a la economía clásica, de la agitación social por medio de sus ensayos académicos a los escuetos comunicados del Banco emisor de Colombia.
Kalmanovitz ha mostrado la suficiente sindéresis para reconocer cuándo se deben combatir los dogmas de izquierda o de derecha: en el primer caso, fue capaz de controvertir durante la década de los setenta con Mario Arrubla, un reputado académico y economista que postuló la teoría de la dependencia económica. Kalmanovitz le criticó a Arrubla su tesis sobre la imposibilidad del desarrollo capitalista en Colombia; se equivocaba Arrubla, pues desestimó que la inserción —aunque fuera insípida— de Colombia en los mercados internacionales podría facilitar la llegada de tecnología que permitiera impulsar la acumulación de capital. Así, Kalmanovitz entiende que lo que marca la diferencia en las economías abiertas no son solo los incrementos de rendimiento del capital, sino los aumentos de la productividad. También ha criticado la fe excesiva en el mercado, porque debatió con quienes defendían la liberalización del sistema financiero. Para él, la otra cara de la moneda de ese proceso era una enorme inestabilidad macroeconómica. Esta es una buena forma de conocer a uno de los más coherentes intelectuales colombianos en temas de economía.
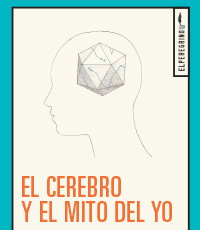
El cerebro y el mito del yoEl Peregrino
Rodolfo Llinás
Un libro iconoclasta que, a partir de la neurociencia, cuestiona una de las creencias más importantes que tenemos los seres humanos: la subjetividad, el yo o el “sí mismo” como prueba de la trascendentalidad del hombre. Tema recurrente en la filosofía desde Platón hasta nuestros tiempos.
Por miles de años, los filósofos han devanado sus mentes tratando de responder cómo el hombre conoce el mundo y cómo obtiene conciencia de “sí mismo”, y han escrito millones de páginas llenas de especulaciones filosóficas sin encontrar, aún, una respuesta satisfactoria.
Pues bien, en su libro el doctor Rodolfo Llinás se adentra en el pantanoso tema de la cognición y de la conciencia, se lo arrebata a los filósofos y formula una teoría a partir de los resultados que han dejado sus investigaciones científicas sobre el cerebro, porque para él este tema “es ante todo un problema empírico y, por lo tanto, no es un problema filosófico”.
Al partir de una explicación biológica y evolucionista del surgimiento de la cognición, Llinás argumenta que el “yo” o el “sí mismo” solo aparece cuando existe el sistema nervioso y por lo tanto no hay ningún tipo de trascendentalidad en el hombre. O en palabras de Llinás: “La subjetividad es la esencia constitutiva del sistema nervioso (…) la conciencia, como sustrato de la subjetividad, no existe fuera del ámbito de la función del sistema nervioso”. Una afirmación demoledora en términos filosóficos y religiosos, ya que buena parte de todos nuestros sistemas de pensamiento, morales, culturales e incluso políticos están basados en esa trascendentalidad.
Quizá, esta tesis y su argumentación científica sean el valor del libro. Porque no solo Llinás se contenta con explicar cómo funcionan las neuronas, cuáles son los procesos químicos y eléctricos que ellas realizan o cómo se organizan para coordinar las funciones motoras, sino que partir de todas esas explicaciones, que en algún momento pueden ser difíciles de entender, busca dar respuesta a una de las preguntas que más han atormentado a la humanidad: ¿qué o quién es el ser humano?
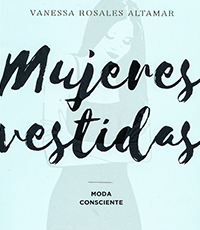
Mujeres vestidasCúpula
Vanessa Rosales
En un mundo donde la representación de la mujer y su relación con la moda pasan por constantes bombardeos de imágenes y referentes virtuales, este libro llega como un respiro necesario y esclarecedor. Mujeres vestidas emerge como un ensayo antropológico de lo que realmente ha significado la moda como herramienta sociocultural y como vehículo de identificación a través de la historia.
La relación entre estéticas y tendencias con los cambios e hitos culturales y momentos históricos determinados es el hilo conductor de un libro que permite entender por qué vestimos como vestimos y de qué manera tanto mujeres como hombres hemos encontrado una expresión material de concebirnos y autorrepresentarnos.
Tacones, minifaldas, chaquetas de cuero, jeans y otras piezas icónicas de la moda cobran sentido y significado a través del universo que Rosales recrea con rigurosidad académica sin volcarse en un tratado para entendidos. Las tendencias y su interpretación, así como los sistemas de identificación propia que de la moda se desprenden, son desglosados y explicados con perspicacia para aquellos que no ven en ella sino un capricho superficial y de poca relevancia.
Es igualmente una invitación abierta para entender los fenómenos que surgen alrededor de la moda en nuestros días y su repercusión para la mujer moderna. La fascinación por blogueras o celebridades del cine y la particular obsesión por la imagen que se desprende de la era virtual (notablemente con aplicaciones como Instagram) son también protagonistas claves de este libro.
¿Cómo resulta la moda un reflejo de nuestros anhelos, ideales y de cómo nos imaginamos en el mundo? ¿Cómo se trata de una herramienta sutil pero arrasadora para ilustrar imaginarios y reforzar narrativas? La animada prosa acompañada de las certeras imágenes de Mujeres vestidas aseguran al lector una perspectiva simbólica y nutrida sobre una temática que nos cubre (literalmente) diariamente, pero que pocos nos detenemos a analizar.
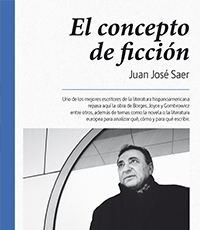
El concepto de ficciónRayo Verde
Juan José Saer
Acercarse a la literatura de Juan José Saer (Argentina, 1937 – Francia, 2005) es aproximarse a una narrativa experimental que reflexiona constantemente sobre lo que se está contando y sobre el lugar desde el cual se cuenta, por medio de un lenguaje sinuoso, que habla desde el borde y que rompe las lógicas de la sintaxis. Su obra ha sido reconocida por la crítica como “la mejor narrativa que ha dado Argentina después de Borges” y, aunque el autor siempre mantuvo un estatus de “escritor de culto”, novelas como El entenado (1983) o Glosa (1986) se han convertido en referentes a la hora de discutir posibilidades narrativas mucho más interesantes y complejas que las que han sido reconocidas tradicionalmente por el canon.
La editorial Rayo Verde ha reeditado El concepto de ficción, una serie de textos escritos entre 1965 y 1996 en los que Saer reflexiona sobre el oficio de escribir, teoriza sobre el lugar actual de la novela, analiza la obra de escritores que lo influenciaron profundamente como Joyce o Faulkner, y hasta hace sesudas disquisiciones sobre la manera en la que el mercado editorial contribuye a una literatura poco crítica y complaciente con las masas. Desde el mismo prólogo, Saer nombra estos textos —que transitan entre el ensayo crítico y la autobiografía intelectual— como “notas de lectura”, cuyo único propósito es, en sus palabras: “Discutir conmigo mismo ciertos aspectos de un oficio de lo más solitario”.
A lo largo de los textos compilados en este volumen, Saer no solo hace un ejercicio por develar los hilos que se mueven detrás de la creación de sus ficciones, sino que reflexiona sobre el lugar que debe ocupar el escritor: “[quien] tiene el privilegio de forjar para todos imágenes que son emblema del mundo y que si llegan a perdurar traerán tal vez con ellas, duradero, el sabor compartido de un lugar que es al mismo tiempo delicia, misterio y amenaza”.
En estos textos, Saer también se revela como un lector cuidadoso, crítico y muy actual. El concepto de la ficción es también una genealogía literaria íntima, argentina, que recorre hitos como el Martín Fierro, pero que también reconoce la importancia de La Invención de Morel, de Bioy Casares, o de Zama, de Antonio di Benedetto. Dice Saer que: “Toda lectura es interpretación, no en el sentido hermenéutico sino más bien musical del término. Texto y lector viven una vida común, en la que cada uno se alimenta del otro”, y este libro es una rareza que nos permite espiar la biblioteca de uno de los escritores latinoamericanos más interesantes y entender, de su mano, la manera en la que la lectura y la escritura reflexiva se transforman en creación.
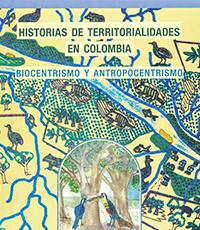
Historias de territorialidades en Colombia. Biocentrismo y antropocentrismoEdición de la autora
Patricia Vargas Sarmiento
El país acaba de empezar a superar el conflicto armado a partir de una propuesta de paz territorial que reconoce la desigualdad regional del desarrollo. Pero es poco lo que sabemos sobre las territorialidades más allá de las “idiosincrasias” regionales. Este libro se constituye en una llave para descifrar tal asunto a partir del trabajo de toda una vida de su autora, antropóloga que venía aportando claves sobre los sistemas culturales, ambientales y geográficos del país. Ahora, Vargas nos ofrece una recapitulación y ajuste de sus trabajos desde el cruce del pensamiento complejo (la historia, la ecología, le geografía, la biología y la crítica del saber colonial) para decantar sus enfoques y abrir propuestas de investigación y de acción en torno al modo como reconfiguramos los espacios como hábitats de todas las formas de vida que se recrean y disputan en ellos, sin las cuales no sería posible la diversidad misma. Por ello, el subtítulo Biocentrismo y antropocentrismo, que revela la vida como totalidad en la que la existencia humana se hace viable, y no al revés, como nos acostumbró el colonialismo del cual provenimos, cuya tensión se ha mantenido porque los habitantes de los territorios precisamente han sabido recrear sus diferencias.
Se trata de un trabajo presentado por Arturo Escobar, uno de los especialistas mundiales en estos temas, en los cuales conceptos como lo multiescalar, las multitemporalidades, las fronteras, la modernidad y la etnicidad se combinan para descifrar o proponer aperturas críticas de asuntos como el origen precolombino de los grupos afrocolombianos en el país y su profundas maneras de construir territorio, las dinámicas de posesión de la tierra en Boyacá o las redefiniciones territoriales en Chocó o en La Guajira, donde han convivido la pequeña propiedad, la hacienda y los bienes comunes, y la forma contradictoria como el Estado se ha relacionado con ellas, tensionando hasta el extremo el despojo y la violencia, y desaprovechando la enorme potencialidad de construir modernidad en la diversidad.
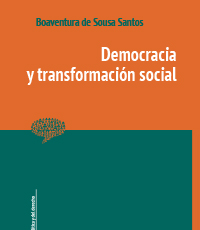
Democracia y transformación socialSiglo del Hombre
Boaventura de Sousa Santos
“Nuestra época es una de incertidumbre en la que es tan importante mirar hacia el futuro como hacia el pasado”. Es a partir de esa tesis que este intelectual portugués orienta su nuevo libro, en la que abarca un amplio abanico de temas, desde la izquierda en América Latina hasta el atentado a Charlie Hebdo, pasando por el posacuerdo colombiano.
VER DESCRIPCIÓN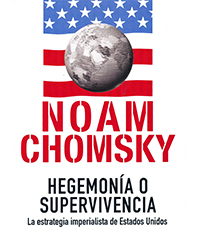
Hegemonía o supervivenciaNoam Chomsky
Ediciones B
Dos obras del académico y lingüista estadounidense para tiempos de Donald Trump, que comparten un hilo conductor: los peligros que presenta para el mundo el imperio a escala global de Estados Unidos.
VER DESCRIPCIÓN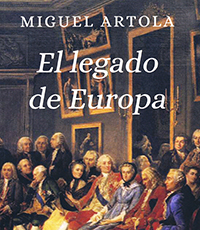
El legado de EuropaKailas
Miguel Artola
Al ir del Neolítico a la crisis del siglo XX, El legado de Europa podría ser una historia abreviada del Viejo Continente. Una erudita. Muy erudita. Y eso por sus temas y por su estilo. En vez de héroes nacionales, anécdotas reveladoras o descripciones literarias, en sus páginas abundan las definiciones y las fechas, los inventos y las cifras, los creadores y su teoría. También, las dinastías, los reinos y sus títulos; en latín incluso.
Por eso es extraño que el prólogo hable de Cortázar y de su novela Rayuela. Es decir, que invite al lector a saltarse capítulos y leer lo que quiera. Esto se debe a que el texto parecería seguir un criterio cronológico, que el lector podría obviar. Pero lo cierto es que sus páginas no siguen un orden temporal, ni temático. De hecho, la mejor manera de describir El legado de Europa es como un conjunto de ensayos sobre los grandes aportes filosóficos, científicos y tecnológicos de la historia europea.
Algunos tratan sobre temas con un impacto ampliamente apreciado —como el Humanismo o el Siglo de las Luces— y sus efectos históricos son más o menos obvios. De ahí lo del ‘legado’ del título, que por cierto es el mismo de otra colección de ensayos de Walter Benjamin. En otros casos, sin embargo, no es fácil saber en qué consiste la herencia (como sucede con las largas páginas que les dedica a los títulos nobiliarios o a la arquitectura eclesiástica). Y su presencia despista. Por eso, aunque el profesor Artola es un gran expositor, no es fácil saber qué criterios usó para escoger sus temas y unir los puntos.
A su vez, es una lástima que El legado de Europa carezca de un índice alfabético y que sus capítulos lleven títulos tan poco reveladores. Pues muchos pueden encontrar partes del libro interesantes. Pero a pocos los podrá ‘agarrar’ desde la primera hasta la última página. Y así es difícil saber por dónde comenzar la lectura.
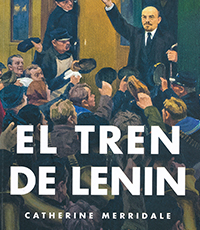
El tren de LeninCrítica
Catherine Merridale
¿Quién era Lenin? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo evaluarlo? Catherine Merridale, autora de varios libros sobre Rusia, responde estos interrogantes en un libro intrigante: El tren de Lenin. Cien años después de la Revolución bolchevique, que están a punto de cumplirse, el libro describe los días previos al arrivo de Lenin a Petrogrado, la capital del momento, a donde llegaría con ayuda de Alemania —que esperaba la contribución de Lenin para empujar la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial— y después de un viaje largo y misterioso. La meta del tren no era simplemente una estación de destino. El líder revolucionario tenía un destino más ambicioso: cambiar a Rusia y, de paso, al mundo.
La obra describe lo que podría ser el centro del mundo en ese año crucial de 1917. La Primera Guerra Mundial estaba en marcha, y comenzaban a notarse las tendencias que conducirían, el año siguiente a la llamada Gran Guerra. La Rusia de los zares se desplomaba y con la Revolución de Octubre le abriría paso a uno de los procesos más trascendentales del siglo XX: algunos consideran que la centuria no comenzó en 1900 sino en 1917, con el establecimiento de la sociedad sin clases y la posterior competencia con el sistema capitalista.
La cautivante obra de Merridalde se desarrolla en donde podría estar, en el momento, el epicentro de la historia: en el mar Báltico, rodeado por Alemania y Rusia, grandes protagonistas de la guerra, pero también de Suecia. La columna vertebral de la narración es un tren. Una locomotora que arrastraba vagones tapados y que partía de Zúrich, atravesaba Alemania, hacía transbordo en el mar Báltico hasta Trelleborg, Suecia, y llegaba a Petrogrado. En él se transportó Lenin, desde su exilio en Suiza hasta el escenario donde se convirtió en líder de una profunda revolución.
La autora hizo el mismo recorrido para explorar la geografía y los lugares, pero también las motivaciones y pensamientos de Vladimir Illich Ulianov e incluso los rasgos de una personalidad que se transformaría en uno de los liderazgos más autoritarios y duros de nuestro tiempo. Una historia concreta que ayuda a entender un proceso trascendental.

FraccionarLa Valija de Fuego
Carlos Patiño
En la librería bogotana La Valija de Fuego se pueden comprar libros nuevos y usados, fanzines, vinilos, café, cerveza e incluso figuritas de autores como José Saramago y Antonin Artaud. Desde hace unos años, también se consiguen allí los libros de su propio sello editorial, cuyas apuestas, siempre enmarcadas dentro de un espíritu punk, van desde los libros infantiles hasta los fanzines, pasando por los ensayos cortos. Para esta edición de la Feria del Libro, la editorial-librería presenta tres novedades. La primera es Fraccionar, un libro para dibujar que gira en torno a personajes icónicos de la cultura popular, como Capitán Cavernícola, Los Simpson y R2-D2, y que se editó “a los 25 años de la primera transmisión de Beavis and Butthead”, como se lee en su última página. Vale la pena anotar que, en alusión al título de la obra, los cuerpos de los personajes están cercenados en varias partes.
VER DESCRIPCIÓN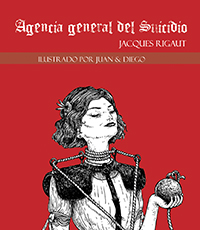
Agencia General del SuicidioLa Valija de Fuego
Jacques Rigaut
El segundo libro es Agencia General del Suicidio, del poeta surrealista Jacques Rigaut, quien escribió casi exclusivamente sobre su propia muerte, al punto de convertir su suicidio en la principal aspiración de su vida (que logró, a los 30 años, disparándose en el corazón).
VER DESCRIPCIÓN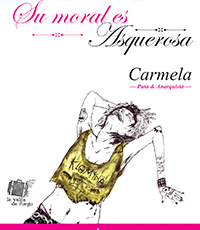
Su moral es asquerosaLa Valija de Fuego
Carmela
La tercera novedad, escrita por la prostituta anarquista italiana Carmela, tiene como título Su moral es asquerosa. Para presentarla, un fragmento: “¿Ser un miembro más? Ya me vale con los miembros que veo a lo largo del día. Para mí la sociedad se basa en una enorme prostitución: hombres y mujeres que, diariamente, a la misma hora, marchan hacia sus puestos de trabajo, con el mismo aburrimiento, con la misma fatalidad, que se prostituyen solos o en grupo (¡espíritu de equipo!) para que toda esta mierda continúe aguantando”.
VER DESCRIPCIÓN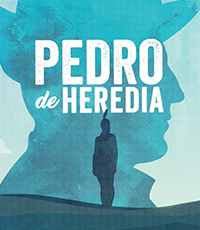
Pedro de HerediaEmecé
Arturo Aparicio
Una década después de publicar Mar de sangre, memorias de Cartagena, el médico y escritor bogotano Arturo Aparicio vuelve a reunir el rigor investigativo y la prosa novelística en un libro. Solo que en este caso el protagonista no es la capital de Bolívar, sino su fundador: en Pedro de Heredia, cuya investigación le tomó seis años, el escritor se aventura a narrar la vida de ese “segundón sin herencia”, desde sus días como un fugitivo en España hasta sus conquistas en las tierras del Nuevo Mundo.
VER DESCRIPCIÓN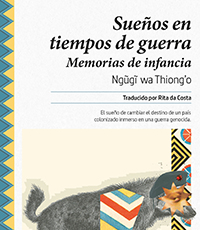
Sueños en tiempos de guerraRayo verde
Ngũgĩ wa thiong’o
Narrar el conflicto desde la infancia. Echar atrás, mirar con el espejo retrovisor de la memoria y reinterpretar el asombro, y el miedo, con que vivió sus primeros encuentros con las huellas de la violencia. Eso hace Ngũgĩ wa Thiong’o en sus memorias. Y a medida que teje la imagen de su niñez, va dejando entrever cómo los síntomas de una guerra sucia se colaban por entre las rendijas de la cotidianidad de la Kenia rural, de las anécdotas escolares y de las historias de familia.
Ngũgĩ creció a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, un evento lejano y ajeno que sin embargo marcaría el destino de su país y de su familia, y de otro más cercano e inmediato: el estado de emergencia que entre 1952 y 1960 rigió en Kenia tras el levantamiento de la milicia Mau Mau contra el gobierno colonial británico.
Esta guerra sí era suya. Los Mau Mau buscaban recuperar la tierra que los kenianos habían perdido cuando Gran Bretaña decidió recompensar a sus soldados con parcelas arrebatadas a los africanos, que también habían peleado en las filas de sus opresores. “Las ironías del destino”, como las llama, eran evidentes aun desde la ingenuidad de su juventud. “El mundo nunca sabrá cuánto hemos aportado los africanos a esta guerra”, dice Ngũgĩ.
A esa edad, la impresión que causaban los mitos y los descubrimientos personales se amplificaba. A medida que encuentra su sensibilidad por oír y contar historias, y su obsesión por subirse alguna vez a un tren, Ngũgĩ despierta también al encanto de los mitos revolucionarios, de las leyendas sobrenaturales que rodeaban el heroísmo de la resistencia política liderada por Jomo Kenyatta.
Su paso a la mayoría de edad, marcado por el tradicional rito iniciático de la circuncisión, coincide con otro descubrimiento, perturbador pero fascinante: su hermano mayor, “el Buen Wallace”, se había hecho guerrillero Mau Mau. En ese momento las leyendas se hacen cercanas. Pero también se fortalece la angustia, así como la violenta represión colonial que liquidó a la insurgencia, en una guerra brutal con la que Kenia aún no ha terminado de saldar sus cuentas históricas.
Enfocándose en las batallas que salpican la vida familiar, Ngũgĩ nos recuerda que “quizá sean los mitos, en la misma medida que los hechos, los que mantienen los sueños vivos incluso en tiempos de guerra”.

Años salvajesLibros del Asteroide
William Finnegan
Pueden pasar días, semanas, antes de que aparezca una buena ola para surfear. ¿Qué hacer mientras tanto? Leer en la playa, llevar un diario. Beber un poco del trago local, tirar —mejor si es con una local—, beber un poco más. Pensar en todo lo que se está dejando de hacer por surfear. Esperar.
William Finnegan ha esperado toda su vida a que llegue la ola perfecta. Lo hizo en los años sesenta y setenta, mientras crecía entre las playas de Los Ángeles y Hawái. Lo hizo cuando recorrió las islas del Pacífico, en los ochenta, con una tabla de surf como único equipaje. Y lo hizo —con varias paradas para escribir otros textos formidables, publicados en la revista The New Yorker— durante las más de dos décadas que duró trabajando en el manuscrito de su autobiografía. Hace un par de años, finalmente, vio la luz Años salvajes, un libro delicioso de leer que los jurados del Pulitzer bien supieron reconocer con el premio a mejor obra biográfica.
¿Y la ola perfecta? Parece que nunca apareció. O sí. Ni Finnegan lo sabe. Y casi que es intrascendente.
Lo importante es que durante su búsqueda, el autor fue acumulando experiencias mundanas que en el libro aparecen magníficas gracias a su prosa fluida: sujeto-verbo-predicado. No importa si está describiendo un viaje de 1.000 kilómetros por Australia en un carro destartalado o una ola que casi lo mata en una playa virgen de Fiyi; cada escena, cada imagen, está contada de manera cuidada, con miles de detalles pero sin adornos innecesarios.
Más que salvajes, los años que Finnegan ha dedicado a surfear parecen tranquilos, reflexivos y, por momentos, frenéticos. Porque eso es el surf —o, al menos, así lo da a entender el autor—: tiempos muertos mientras a esa maldita ola le da por aparecer. Y cuando llega algo parecido a la maldita ola, segundos sublimes dentro de un túnel de agua que hacen que la vida cobre sentido.
Años salvajes no es solo un libro de surf, como ha tratado de simplificarlo el modesto Finnegan. Tampoco, un intento por justificar todo el tiempo que ha “perdido” surfeando, como también nos quiere hacer creer. Años salvajes es una gran crónica de viajes, conducida por un personaje que busca una razón para sentirse vivo. Y esa razón es —sí, adivinó— la ola perfecta.
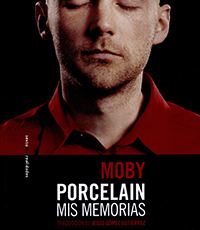
Porcelain mis memoriasSexto Piso
Moby
Esta es la historia de un hombre blanco, heterosexual, flaco hasta los huesos, abstemio, imperdonablemente vegano, cristiano, lamentablemente pobre, que reside en un cuchitril abandonado en un pueblo de Connecticut y que quiere sobrevivir en la movida musical de Nueva York como DJ y productor. Este hombre, familiar del reconocido escritor estadounidense Herman Melville, se halla en medio de un ambiente dominado por latinos, negros y gays, en el underground cultural de la ciudad que nunca duerme, donde todas las noches explota el deseo de miles de jóvenes de hallar el sonido perfecto para bailar, drogarse, emborracharse y seguir bailando. Hacemos referencia a alguien que, en aquel entonces, apenas podía reunir cinco mil dólares al año para sobrevivir. Diez años después, graba uno de los discos más vendidos de finales del siglo veinte, con más de 20 millones de copias distribuidas y poniendo a sonar cada una de las 18 canciones que integran este álbum en bandas sonoras y piezas publicitarias en todo el planeta.
Este hombre se hace llamar Moby y, luego de varios altibajos artísticos sucedidos durante el periodo de 1988 a 1998, lanza Play, un disco maravilloso que cualquier persona que haya vivido en esos días lo habrá escuchado, por más alejado que haya estado del ambiente musical. Pero, señor lector, no se confunda: Moby presenta su libro Porcelain (Mis memorias) no para dar lecciones de éxito y posicionarse como una versión más del sueño americano. Este es, más bien, un compendio de historias y reflexiones de un artista que cuenta diez años de su vida para narrar su agridulce crecimiento con una sinceridad abrumadora, que se cruza con leyendas como Madonna, Trent Reznor, David Bowie y muchos otros, al tiempo que convive con travestis, mafiosos italianos, bellas strippers y traficantes de poca monta. Este es un libro bellísimo en su continuidad, en sus impactantes relatos y en el reflejo de la inocencia de un hombre que no tuvo más remedio que escribir todo lo vivido.
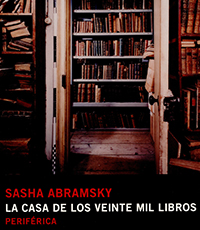
La casa de los veinte mil librosEditorial Periférica
Sasha Abramsky
Crónica de una historia familiar de afectos y bibliofilia, esta obra repasa la vida de Chimel Abramsky (1916-2010), tratante de libros y académico, pero sobre todo, judío converso que llegó a ser uno de los teóricos más prestantes del Partido Comunista en Gran Bretaña hasta 1958, cuando renunció al reconocer los desmanes del régimen de Stalin y se declaró un liberal humanista. Memorioso y erudito, pozo de ideas y de referencias del pasado y el presente, así lo recuerda Sasha Abramsky, su nieto y autor de este libro, en el que rinde homenaje al abuelo que lo divertía imitando a Chaplin con una torre de vasos en la cabeza, y al pensador, amigo de Isaiah Berlin y Eric Hobsbawm, que encontró en los libros un bastión contra el horror de la existencia diaria.
La casa londinense de Chimel, con sus 20.000 volúmenes y documentos acopiados a lo largo de 70 años, es el escenario que, como un diorama, se abre aquí para revelar la devoción de este hombre por la historia social y cultural del mundo, su pasión por Marx y Maimónides, la filosofía judía y el ajedrez, el debate y las rutas casi detectivescas de la compra-venta de incunables y raros ejemplares. Una casa en donde el olor de los libros se fundía con los aromas de las recetas antiguas que Mimí, su esposa, compartía en la mesa con el desfile de contertulios que ambos cultivaban. Si no hubiera sido por la sociabilidad de ella, dice Sasha, Chimel habría terminado como el protagonista de Canetti, en Auto de fe, aprisionado en su espiral de tomos.
Abramsky, sensible e incisivo, reconstruye aquí la arquitectura de una morada, casi atemporal, en la que se cruzaron sus inquietudes de infancia y adolescencia con el testimonio de una época de revoluciones, entreguerras y ensayos de transformación social. Historia íntima de un clan de inmigrantes ruso-judíos, puesta en el contexto de la gran historia. Al final, con la desaparición del abuelo, autor y lector constatan el significado del legado y la claridad de que la verdadera muerte acaso sea una casa sin libros.
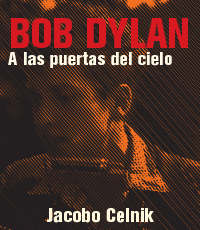
Bob Dylan. A las puertas del cieloTaller de Edición Rocca
Jacobo Celnik
Al periodista Jacobo Celnik se le conoce, sobre todo, por ser un amante del rock. A inicios de 2017, a pocos meses del controversial anuncio del premio Nobel de Literatura otorgado a Bob Dylan, publicó (Arcadia-EPM) un pequeño libro en el que comenta algunas de las joyas del cantautor estadounidense. La editorial Taller de Edición Rocca presenta una nueva edición de este libro, indispensable tanto para quien ama la obra de Dylan como para quien quiera adentrarse en ella por primera vez. Cuenta, además, con un ensayo escrito por Carolina Sanín.
VER DESCRIPCIÓN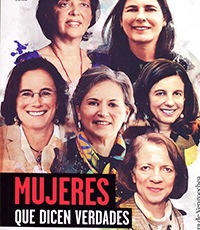
Mujeres que dicen verdadesSemana libros
Alejandra de Vengoechea
Seis inspiradoras historias sobre periodismo colombiano, pero sobre todo, sobre el sentido de ser mujer. Admirables, ciertas y de carácter incorruptible. Correctas, avezadas y defensoras de la familia. Así son las protagonistas de Mujeres que dicen verdades, el más reciente libro de Alejandra Vengoechea, una de las mejores cronistas y escritoras de no ficción del país.
En 211 páginas de pura vida, mediante entrevistas que desentrañan la valentía y la humanidad, María Elvira Samper, Patricia Lara, Juanita León, Olga Behar y Salud Hernández cuentan el camino que las llevó a imponerse con grandeza en un mundo de hombres. El resultado: seis perfiles que descifran personajes complejos, cuyos matices se nutren de pausas, silencios y voces de seres allegados. Y que, además, están apoyados en contextualizaciones sobre la historia de Colombia y el mundo, que resultan muy acertadas para comprender el entorno que las moldeó.
Son historias honestas que confrontan. No pretenden ser complacientes ni convertirse en un homenaje a grandes periodistas. Buscan humanizar a mujeres que, como señala la autora, “no son perfectas y que a través de su imperfección son más creíbles y enseñan más”. Vengoechea, que también arroja datos de su vida y relación con ellas, las cuenta y se cuenta sin buscar protagonismo.
Estos relatos de relatos de infancia, educación, maternidad y determinación ofrecen una lectura que se enriquece de poderosas lecciones. Entre ellas, que no hay un solo camino al éxito. Que en este, la rebeldía tiene especial cabida y se puede alcanzar, como algunas de ellas lo hicieron, apoyadas en familias privilegiadas o constuyéndose desde la orfandad, criadas en la guerra, con hijos o sin ellos; pero con una tenacidad innegable.
Todas, determinadas por la buena literatura, fueron indomables por naturaleza. Hicieron lo que quisieron de sus vidas sin depender de aprobación alguna.
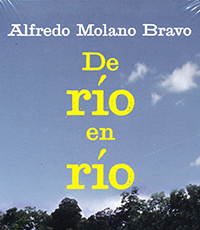
De río en ríoAguilar
Alfredo Molano
Esta es una historia inconclusa. Es decir, abierta. De río en río, de Alfredo Molano, es un viaje por la geografía y por el tiempo de la región Pacífica de Colombia, desde la frontera con Ecuador hasta el Darién. Se puede leer como un libro de viajes, con muchas paradas, pues no ha sido escrito de un solo tirón. Es más bien una antología de momentos y de caminos, de personas y de tragedias en los que se va pintando desde la Colonia hasta el día de hoy lo que ha sido el incesante saqueo de la riqueza natural de esta selva tropical. Del oro a la palma de aceite, pasando por la coca y la minería ilegal y la madera nativa, que hoy sigue siendo talada sin piedad.
De la mano de ese saqueo —unas veces hecho por gringos, otras por japoneses o por paisas—, desfilan por el libro todo tipo de grupos armados y personajes de horror. Esclavistas y aventureros. Paramilitares y guerrilleros. Militares y empresarios. Es una historia inconclusa porque ninguno de los conflictos ancestrales que hay planteados en el libro están resueltos: ni los étnicos, ni los territoriales, ni los políticos. Por el contrario, buena parte de los interrogantes que hay en el país sobre el futuro del llamado posconflicto se ciernen, justamente, sobre el Pacífico.
A lo largo de las páginas de este viaje se revela el sistema que ha condenado a las poblaciones afro de este litoral a la mayor de las pobrezas y la desigualdad. La manera como se marginó a los pescadores artesanales en Tumaco y como el territorio fue inundado de palma. Cómo la promesa del progreso, con la construcción de la represa La Salvajina, desplazó a los mineros artesanales que fueron arrastrados por el auge de la minería ilegal. El impacto tremendo que tuvo la Ley 70 que creó los Consejos Comunitarios y las titulaciones colectivas de tierras, y que ha generado reacomodos de poder que aún no cesan en el Baudó y el San Juan. Y la circular historia de violencia que siempre retorna al Urabá.
Este no es un libro típico de Alfredo Molano. La selva y los ríos, con sus historias, son el centro de la narración. Más que crónicas, se trata de un conjunto de reportajes en los que aparecen, de vez en cuando, personajes insólitos que emergen del desamparo, como los resistentes de este territorio inmenso y desconocido.
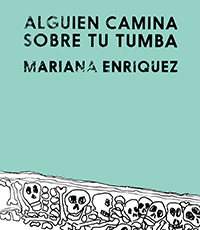
Alguien camina sobre tu tumbaLaguna Libros
Mariana Enríquez
“¡Los muertos son un millón de veces más que los vivos, y el tiempo que los muertos pasan muertos es un millón de veces más que el tiempo que los vivos pasan vivos!”. Con este epígrafe de Flannery O’Connor inicia esta serie de crónicas sobre cementerios publicada originalmente en 2013 y este año, por primera vez en Colombia, por Laguna Libros. La escritora y “catadora de cementerios” argentina escribió el libro después de recorrer camposantos desde Spring Grove, Ohio, hasta el Cementerio de Carhué, Buenos Aires.
VER DESCRIPCIÓN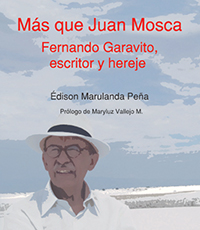
Más que Juan MoscaU de Antioquia
Édison Marulanda Peña
Al periodista colombiano Fernando Garavito, más conocido por su pseudónimo “Juan Mosca”, se lo recuerda por su aguda columna de opinión “El señor de las moscas”. Pero Garavito fue mucho más que un escritor crítico. Esa es la posición que adopta Marulanda para adentrarse en la vida y obra de este hombre, que además fue poeta y docente. Este libro consiste en un ensayo biográfico de una de las leyendas del periodismo nacional, que a la vez permite, como lo insinúa Maryluz Vallejo en la introducción, reconstruir un fragmento de la historia de nuestro país desde una óptica particular.
VER DESCRIPCIÓN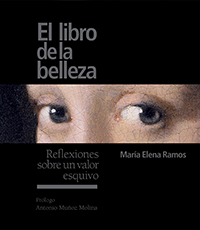
El libro de la belleza. Reflexiones sobre un valor esquivoTurner
María Elena Ramos
En este libro María Elena Ramos narra la historia del concepto de belleza desde la Antigua Grecia hasta la actualidad, en tres capítulos. A partir de cuadros y de citas de filósofos, artistas, poetas, novelistas e intelectuales, Ramos explica cómo ha cambiado la idea de belleza a través de la historia y el impacto que estas variaciones han tenido en el arte y en la forma de contemplarlo.
El primer capítulo cuenta que, desde la Antigua Grecia hasta comienzos del siglo XVIII, el concepto de belleza era de suma importancia para las artes y para la ética. La contemplación de cosas bellas enseñaba a hombres y mujeres a percibir y a apreciar la belleza espiritual y, según Platón, les permitía aprehender la belleza absoluta. Para los cristianos esa misma ascensión era prueba de la existencia de Dios.
La esencia de la belleza clásica era la armonía, que podía ser construida matemáticamente. Pensando en ello se estableció un canon que permitía reproducir la idea de lo bello y determinar qué encajaba en su definición.
A mediados del siglo XIX, varios artistas rompieron el canon y enterraron la semejanza entre arte y belleza. Dejaron de lado las representaciones fidedignas de la naturaleza y la ilusión de que el lienzo fuera una ventana al mundo. En cambio, se concentraron en estudiar el medio propio de su arte. Los pintores, por ejemplo, comenzaron a jugar con las leyes de las perspectiva, les quitaron profundidad a los cuadros, utilizaron diferentes paletas de colores y rompieron los objetos. Esto dio paso al arte abstracto y a la idea del arte por el arte mismo.
En el último capítulo la autora reflexiona sobre la manera en que la sociedad actual se relaciona con la belleza. Devela que, si bien quedan vestigios de su concepción clásica, el escepticismo y la crítica moderna calaron, lo que convirtió la belleza en algo esquivo.
María Elena Ramos es investigadora y enseña artes visuales. Ha sido curadora por Venezuela en las bienales de Venecia, São Paulo y Medellín, entre otras. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene un doctorado en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar.
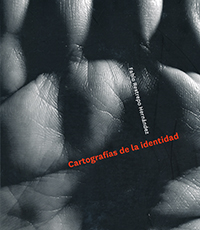
Cartografías de la identidadEdiciones Uniandes
Fabio Restrepo Hernández
Una de las preguntas recurrentes en el arte y la arquitectura latinoamericana del siglo XX es el lugar, el origen y la identidad. Específicamente, en el contexto de la arquitectura colombiana, tanto en la praxis como en la teoría, el sentido del lugar ha sido una inquietud permanente, especialmente durante las décadas de los cincuenta y los sesenta. En las investigaciones posteriores desarrolladas por Silvia Arango, Alberto Saldarriaga, Ivonne Pini o Álvaro Medina, la inquietud por definir aquello que en la creación artística o arquitectónica pudiera amarrarse al territorio o pudiera señalarse como “colombiano” o “latinoamericano” o como “propio” y “ajeno” ha estado siempre presente.
Cada posición ha tenido defensores y detractores: algunos han señalado que la geografía y la historia han tenido un papel desencadenante en las producciones artísticas, y que eso las amarraría a un territorio específico; otros han señalado que no existen suficientes componentes estructurales (salvo pequeñas adaptaciones) como para señalar la existencia de un “arte” o una “arquitectura” “colombiana” o “latinoamericana”. Otros más han señalado que el arte y la arquitectura son términos universales que no podemos amarrar o definir en función de un territorio específico.
El arquitecto Fabio Restrepo Hernández busca, desde su perspectiva (y empleando una prosa poética muy personal), actualizar la discusión, planteándose preguntas que atraviesan lo cosmológico y las ideas de línea, límite, distancia y errancia. A través de un recorrido con numerosas fotografías, textos propios y citas de otros autores, el libro Cartografías de la identidad (2017) busca hacer una deriva poética a través de la historia, los conceptos y las definiciones identitarias, a su paso, actualizando la discusión. El libro, que surge originalmente como tesis de la maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, fue también finalista del Premio Nacional de Ensayo, del Ministerio de Cultura, en 1998.
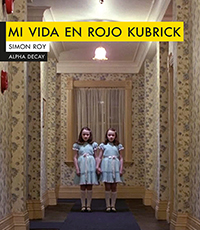
Mi vida en rojo KubrickAlpha Decay
Simon Roy
A los 11 años, Simon Roy vio por primera vez El resplandor (1980), la película del director Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Stephen King. Años más tarde, después de repasar el filme 42 veces, un número que obsesivamente se reitera en la particular estructura de la película, Simon Roy, convertido en un profesor de Literatura de un instituto de Quebec, se aventura a un viaje simbólico al interior de su propio laberinto.
A través de cortos capítulos, donde caben experimentos en el lenguaje y en la estructura narrativa, Roy enlaza el terror psicológico experimentado por Jack Torrance (Jack Nicholson), con su propio trauma familiar. La película es, entonces, el detonante para emprender una búsqueda psicoanalítica, y el libro es el medio para verbalizar y explicarse a sí mismo la genealogía del mal que ha bañado con sangre las distintas generaciones que lo precedieron. No se trata de un análisis fílmico. Incluso, a simple vista, el libro podría parecer un puñado de anécdotas sobre las curiosidades de una película. Sin embargo, estas anécdotas, que atienden a desmenuzar el engranaje simbólico de Kubrick, sirven también para que el autor genere una hipótesis sobre la naturaleza del hombre: todos tenemos un laberinto adentro, todos somos un Jack Torrance en potencia, todos experimentamos la negritud de nuestros pensamientos y en esa medida, todos podemos mirar el abismo y recibir su atractiva respuesta y, por lo mismo, todos debemos temer de nosotros mismos.
De esta hipótesis, Roy avanza unos pasos para reflexionar que la ficción es la reiteración y la repetición de la realidad y que, a su vez, la realidad bebe de la ficción. Es así como traza una serie de momentos históricos y culturales que sustentan que la trama de El resplandor es el producto de una herencia del acontecer del hombre, una repetición de arquetipos, de cuentos clásicos infantiles, de escenas de películas de otros tiempos, de homenajes a fechas trascendentales.
Por esa línea, Roy llega a su propia historia familiar, condenada también a repetir, una y otra vez, a través de varias generaciones, el horror y la vileza de un abuelo que en 1942 (otra vez el número 42) comete un crimen terrible que contamina la psiquis de todo el árbol familiar hasta alcanzarlo a él, quien, con destreza, utiliza la gran obra de Kubrick para dar luces sobre la barbarie que corre por sus venas: “Lo cierto es que una parte del inconsciente ha tenido que intervenir por fuerza para imponer El resplandor como una obra faro que guía mis pasos por el laberinto tenebroso de mi genealogía macabra”.
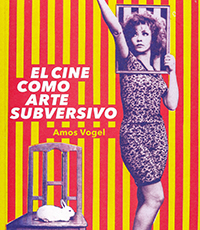
El cine como arte subversivoAmbulante
Amos Vogel
Este libro es una cápsula de tiempo extraordinaria que permite echarle un vistazo a la cinefilia más avanzada, apasionada e idealista de Estados Unidos alrededor de 1974.
El autor, Amos Vogel, fue el creador y programador de Cinema 16, un cineclub de películas en 16 milímetros (de ahí su nombre) y que formó a toda una generación de cinéfilos en Nueva York entre 1947 y 1963.
Eran otras épocas, claro. Sin YouTube ni tiendas de video, Vogel intentaba armar programas variados que cuestionaran las creencias más básicas de sus afiliados (“la gente sabía que, al ir a Cinema 16, debían esperar quedar molestos algunas veces”, dijo en una entrevista en 1983) y que incluían desde documentales médicos hasta películas de vanguardia.
Este libro puede verse como un resultado colateral de ese proceso curatorial: durante esa década larga, Vogel fue armando fichas de cada película revisada y acá intentó organizarlas en dos grandes categorías (subversión de la forma y subversión del contenido), complementándolas con capítulos sobre temas prohibidos y el poder de la subversión.
En la introducción, Scott MacDonald señala que Vogel no era una figura académica y eso está claro en la cantidad de adjetivos que se esparcen libremente por estas más de 500 páginas. Hay muchos “indudablemente”, “sin lugar a dudas”, “obras maestras indiscutibles”, que no tendrían lugar con una aproximación más fría.
En cambio de distancia crítica, Vogel ofrece un conocimiento enciclopédico articulado con urgencia y con una fe que hoy resulta conmovedora sobre el futuro que prometían los movimientos sociales contestatarios, en general, y estas películas incómodas, en particular, con sus intentos de ir más allá del cine narrativo para cuestionar y renovar lo que entendemos como posible en el arte y la vida.
Editado sobriamente, a dos tintas y lleno de fotografías (cuya ocasional falta de claridad aumenta su poder evocador), por el brazo editorial del festival de documentales Ambulante, este libro puede ser un trampolín perfecto para sumergirse en las variedades del cine underground hasta 1974 y para ver, con sorpresa, lo lejanos que seguimos estando de ese sueño de lenguajes vanguardistas y justicia social que inspiró a Vogel.
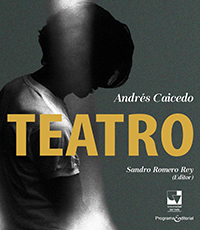
TeatroUniversidad del Valle
Andrés Caicedo
“¿Dónde estaban las cámaras cuando el joven Luis Andrés Caicedo Estela (Cali, 1951-1977) puso en escena sus obras de teatro?”. Con estas palabras, Sandro Romero Rey, editor de este libro, introduce esta compilación de obras de teatro recuperadas en las que el joven escritor caleño puso de presente su precoz talento para la dramaturgia, y que marcarían el inicio de su fanatismo por el cine. Este año se cumplen los 40 años de la muerte de Caicedo, y es difícil encontrar un libro que le rinda un mejor homenaje a este mito del escritor eternamente joven.
VER DESCRIPCIÓN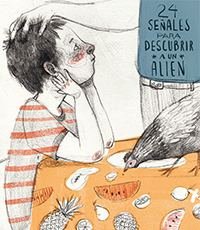
24 SEÑALES PARA DESCUBRIR UN ALIENTragaluz
Juliana Muñoz Toro, Elizabeth Builes
La voz de un niño se toma las páginas de esta historia mientras trata de reconciliarse con la imagen de su padre. El “experimento ortográfico”, como lo llama su autora, resulta uno estilístico en el que el narrador se adueña de las voces de otros personajes para mostrarnos su peculiar manera de ver el mundo. Las ilustraciones, que asientan el tono agridulce y juguetón de la narración, le dan al lector otro lente para ver la historia. Recomendado.
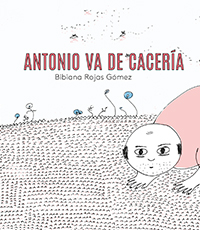
ANTONIO VA DE CACERÍALa Jaula Publicaciones
Bibiana Rojas Gómez
La gran hazaña de Antonio consiste en tener una tarde libre de preocupaciones frente al televisor. Para esto libra batallas contra el ejército de mosquitos que infesta su casa en los días de lluvia. El libro cuenta esta aventura magnificada por la imaginación con un leve tono humorístico reforzado por el estilo de las ilustraciones, planas y de pocos colores. Una historia simple que no va más allá de la anécdota. No lo recomiendo.
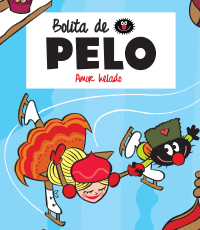
BOLITA DE PELO, AMOR CONGELADORey Naranjo
Céline Fraipont, Pierre Bailly
Bolita de pelo sale de casa y en su camino se topa con una montaña de helados que lo lleva a un mundo congelado. Cuando llega a su casa, al final del día, en una foto tiene la prueba y el recuerdo de su enamorada del mundo del hielo: un mundo existente en las alturas del cielo. Un cómic narrado sin palabras sobre la aventura fantástica encontrada en el camino de un día común que comienza y termina en los bordes de la vigilia.
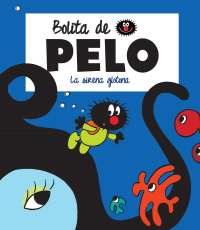
BOLITA DE PELO, LA GORDA SIRENARey Naranjo
Céline Fraipont, Pierre Bailly
Como parte de la serie de 18 cómics que componen la serie de aventuras de Bolita de pelo, esta vez el personaje sale de casa y se sumerge en las profundidades del agua. Dentro del mar formado por el charco, encuentra una sirena que lo engulle y, dentro de la sirena, nuevos amigos. Esta vez el recuerdo de su nueva amistad queda grabado en una medalla. De nuevo, la historia de un día común gastado en lo que parecería ser el reino de la imaginación.

CASASBabel Libros
Didier Cornille
Casas introduce al lector a la arquitectura mostrándole algunas de las obras modernas más representativas. Además de incluir las biografías de los arquitectos y lo que inspiró sus creaciones, muestra el proceso de construcción y las diferentes maneras en las que pueden usarse los materiales. Así se muestran los proyectos de casas como la de Frank Gehry en Santa Mónica y de Farnsworth de Mies van der Rohe. Un libro que recomiendo.
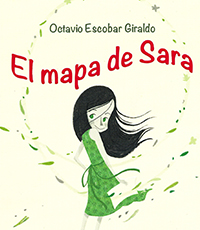
EL MAPA DE SARAPanamericana
Octavio Escobar
La infancia de Alfredo transcurre y se forma en medio de historias; algunas son recuerdos de las aventuras que vive con su tío Pipo y otras, fantasías inventadas por él. Escrita en primera persona, lleva al lector a través de la niñez del narrador y, a medida que crece, le muestra cómo comprende las diferentes dimensiones de una enfermedad que afecta a uno de sus seres más queridos, el mismo que se encarga de llenar su vida de fantasía. No lo recomiendo.
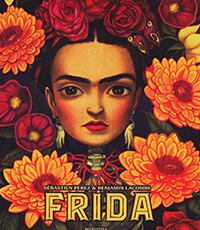
FRIDAEdelvives
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe
El cuerpo y la muerte son los caminos por los que es conducido el lector de Frida. La delicada conversación entre el texto poético de Sébastien Perez y las ilustraciones del reconocido ilustrador Benjamin Lacombe se mezclan con fragmentos de la voz de la artista, representada por frases de sus diarios y reinterpretaciones de su obra. La edición, en todo sus sentidos espectacular, es un monumento a Frida Kahlo. Un libro que hay que tener.
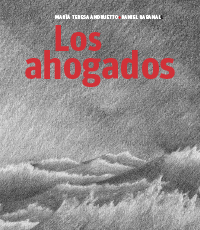
LOS AHOGADOSBabel
María Teresa Andruetto y Daniel Rabanal
Se abre el libro con una cortina de lluvia y empieza a contarse, en pasado y presente, la historia de una pareja que corre hacia una casa, antes para esconderse como enamorados, ahora, con un niño, huyendo. Mientras que el agua trae ahogados a las playas, la pareja intenta vivir en medio del silencio. Las ilustraciones del final descubren el misterio de los ahogados. Una historia desgarradora sobre las desapariciones en Argentina. Recomendado.
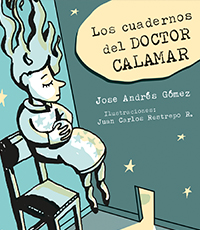
LOS CUADERNOS DEL DOCTOR CALAMARTragaluz
José Andrés Gómez, Juan Carlos Restrepo
Los cuentos de un tal Doctor Calamar que nadie quiso publicar por su inverosimilitud por fin encuentran su espacio cuando alguien halla, entre libretas de anotaciones, una receta de pastel de fresas. El juego de narradores instaurado en el prólogo, reforzado por la edición que distingue los textos de ambos narradores y que evoca la estética de los manuscritos, acompaña las narraciones fantásticas y llenas de humor, como la de un niño que pierde sus pantalones de la suerte.
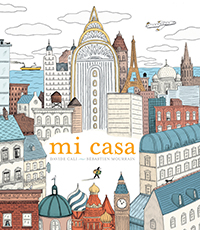
MI CASABabel
Davide Cali, Sébastien Mourrain
La búsqueda constante de un hogar, de mi lugar, es lo que inspira el viaje de vida del personaje de Mi casa, que va de un pequeño pueblo frente al mar a una ciudad más grande y de ahí a una metrópolis. Mientras viaja, las ilustraciones muestran el pasar del tiempo, el pasar de la vida para llegar a la conclusión de que a veces “uno simplemente necesita darle la vuelta al mundo para volver a donde todo comenzó”. Un libro sobre la búsqueda de ese lugar propio.
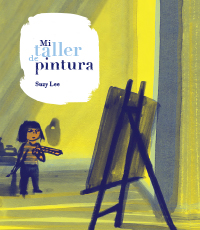
MI TALLER DE PINTURABabel
Suzy Lee
Suzy Lee, famosa por libro-álbumes como La ola y Sombras, cambia de formato para contar una historia sobre el camino de aprendizaje de una joven apasionada por el arte. Como si fuera el detrás de bambalinas de sus otras obras, el libro acompaña el inicio de una carrera artística. Ilustrado en un estilo diferente al acostumbrado, esta vez sin líneas de lápiz y con colores fuertes, el libro es también un homenaje a los maestros que siembran caminos en sus alumnos.
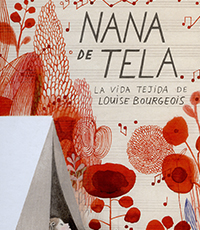
NANA DE TELAImpedimenta
Amy Novesky, Isabelle Arsenault
Arañas gigantes, tejedoras por excelencia, siempre vivieron en la obra artística de Louise Bourgeois. Nana de tela cuenta el nacimiento de una artista que vivió tejiendo y reparando pedazos de su vida. Las ilustraciones amplían el sentido del texto, sumergiendo al lector en las fibras de los tejidos de la artista y llenándolo de un ritmo musical. Un libro sobre una artista cuya infancia, en sus propias palabras, nunca perdió su magia, su misterio y su dramatismo. Recomendado.
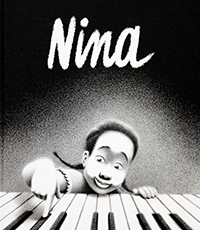
NINAPanamericana
Alice Brière Haquet, Bruno Liance
Basada en la vida de Nina Simone, el libro cuenta parte de la historia de la cantante mientras habla también sobre un periodo de la historia de Estados Unidos radicalmente dividido por tonos de piel. Ilustrada en blanco y negro, la historia toma la imagen del piano, blanco y negro, y su capacidad para crear música, borrar las diferencias y llenar las páginas de colores. Todo acaba cuando, al fin, llega el sueño. Muy recomendado.
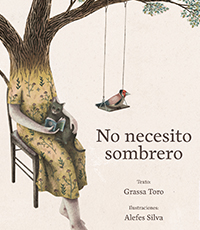
NO NECESITO SOMBREROTragaluz
Grassa Toro, Alefes Silva
Esta es una corta antología poética. Los poemas de la colección experimentan con el lenguaje y abren espacios surreales y fantásticos en los que se mezclan realidades. Las ilustraciones ahondan este sentir surreal, transformando mujeres en árboles, transponiendo tiempos y acciones y jugando con diferentes planos y transparencias. Once poemas llenos de asociaciones libres, sin rimas, que zambullen, con juegos retóricos, al lector en un mundo de otra lógica.
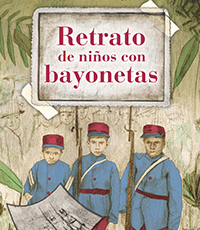
RETRATOS DE NIÑOS CON BAYONETASPanamericana
Jairo Buitrago, Mónica Betancourt
Es a través de una foto de tres niños con bayonetas que una maestra y su clase comienzan a adentrarse en las vidas de los niños en la Guerra de los Mil Días. Mientras que la clase reflexiona, la historia se devuelve al presente de los tres niños de la fotografía mientras que dejan la guerra atrás. Las ilustraciones, con diferentes tonos, separan el pasado del presente y refuerzan este recurso narrativo. Una mirada interesante a una de las guerras del país.
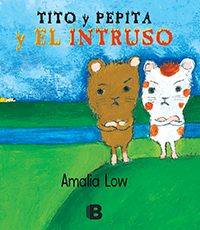
TITO Y PEPITA Y EL INTRUSOEdiciones B
Amalia Low
Los personajes de Tito y Pepita, dos hamsters que pelean epistolarmente con poemas, son los protagonistas de este segundo libro. Esta vez, Segismundo, un perro que se instala cerca de ellos, es su nuevo enemigo. Después de no tener respuesta tras cartas y cartas de insultos, los hamsters, decididos a expulsar a su vecino, son rescatados por el perro. Una secuela de Tito y Pepita que no dista mucho de la primera propuesta. La edición podría mejorar.
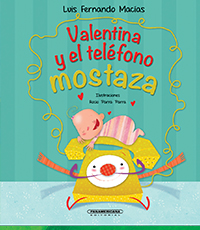
VALENTINA Y EL TELÉFONO MOSTAZAPanamericana
Luis Fernando Macías, Rocío Parra Parra
Una madre alimenta a su bebé mientras habla por teléfono, y el bebé, que ve el teléfono color mostaza, se pregunta cuál es el papel de ese objeto extraño. Cuando se queda dormida, la historia se separa en tres finales que el lector puede escoger. Es una historia sin fondo ni sentido que parece escrita como dedicatoria a un bebé específico y a una familia particular que no pretende más que retratar graciosamente a los personajes.
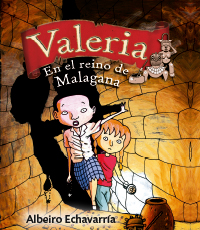
VALERIAPanamericana
Albeiro Echavarría, Andrés Rodríguez
La siesta de vuelta a casa en el bus del colegio sumerge a Valeria, una niña que quiere ser periodista como su madre adoptiva, en una aventura peligrosa y llena de misterio. Secuestrada por traficantes de arte, Valeria busca la manera de regresar con su madre y, a la vez, develar los misterios que la rodean. Escrita a manera de thriller y llena de referencias a la tecnología y la música popular, la novela toca temas como la amistad y la familia.
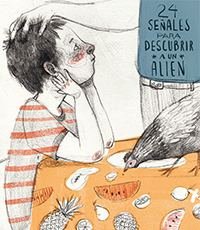
24 SEÑALES PARA DESCUBRIR UN ALIENTragaluz
Juliana Muñoz Toro, Elizabeth Builes
La voz de un niño se toma las páginas de esta historia mientras trata de reconciliarse con la imagen de su padre. El “experimento ortográfico”, como lo llama su autora, resulta uno estilístico en el que el narrador se adueña de las voces de otros personajes para mostrarnos su peculiar manera de ver el mundo. Las ilustraciones, que asientan el tono agridulce y juguetón de la narración, le dan al lector otro lente para ver la historia. Recomendado.
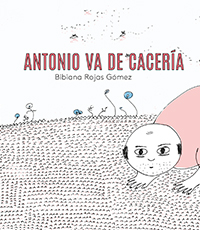
ANTONIO VA DE CACERÍALa Jaula Publicaciones
Bibiana Rojas Gómez
La gran hazaña de Antonio consiste en tener una tarde libre de preocupaciones frente al televisor. Para esto libra batallas contra el ejército de mosquitos que infesta su casa en los días de lluvia. El libro cuenta esta aventura magnificada por la imaginación con un leve tono humorístico reforzado por el estilo de las ilustraciones, planas y de pocos colores. Una historia simple que no va más allá de la anécdota. No lo recomiendo.
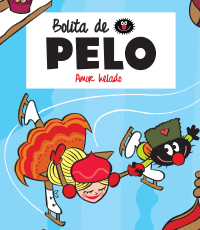
BOLITA DE PELO, AMOR CONGELADORey Naranjo
Céline Fraipont, Pierre Bailly
Bolita de pelo sale de casa y en su camino se topa con una montaña de helados que lo lleva a un mundo congelado. Cuando llega a su casa, al final del día, en una foto tiene la prueba y el recuerdo de su enamorada del mundo del hielo: un mundo existente en las alturas del cielo. Un cómic narrado sin palabras sobre la aventura fantástica encontrada en el camino de un día común que comienza y termina en los bordes de la vigilia.
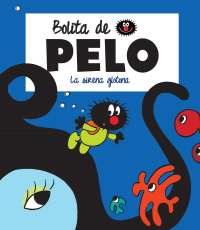
BOLITA DE PELO, LA GORDA SIRENARey Naranjo
Céline Fraipont, Pierre Bailly
Como parte de la serie de 18 cómics que componen la serie de aventuras de Bolita de pelo, esta vez el personaje sale de casa y se sumerge en las profundidades del agua. Dentro del mar formado por el charco, encuentra una sirena que lo engulle y, dentro de la sirena, nuevos amigos. Esta vez el recuerdo de su nueva amistad queda grabado en una medalla. De nuevo, la historia de un día común gastado en lo que parecería ser el reino de la imaginación.

CASASBabel Libros
Didier Cornille
Casas introduce al lector a la arquitectura mostrándole algunas de las obras modernas más representativas. Además de incluir las biografías de los arquitectos y lo que inspiró sus creaciones, muestra el proceso de construcción y las diferentes maneras en las que pueden usarse los materiales. Así se muestran los proyectos de casas como la de Frank Gehry en Santa Mónica y de Farnsworth de Mies van der Rohe. Un libro que recomiendo.
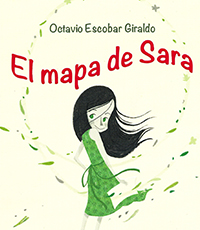
EL MAPA DE SARAPanamericana
Octavio Escobar
La infancia de Alfredo transcurre y se forma en medio de historias; algunas son recuerdos de las aventuras que vive con su tío Pipo y otras, fantasías inventadas por él. Escrita en primera persona, lleva al lector a través de la niñez del narrador y, a medida que crece, le muestra cómo comprende las diferentes dimensiones de una enfermedad que afecta a uno de sus seres más queridos, el mismo que se encarga de llenar su vida de fantasía. No lo recomiendo.
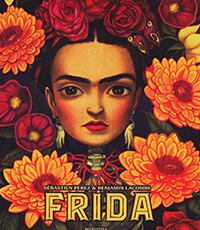
FRIDAEdelvives
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe
El cuerpo y la muerte son los caminos por los que es conducido el lector de Frida. La delicada conversación entre el texto poético de Sébastien Perez y las ilustraciones del reconocido ilustrador Benjamin Lacombe se mezclan con fragmentos de la voz de la artista, representada por frases de sus diarios y reinterpretaciones de su obra. La edición, en todo sus sentidos espectacular, es un monumento a Frida Kahlo. Un libro que hay que tener.
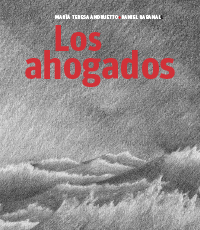
LOS AHOGADOSBabel
María Teresa Andruetto y Daniel Rabanal
Se abre el libro con una cortina de lluvia y empieza a contarse, en pasado y presente, la historia de una pareja que corre hacia una casa, antes para esconderse como enamorados, ahora, con un niño, huyendo. Mientras que el agua trae ahogados a las playas, la pareja intenta vivir en medio del silencio. Las ilustraciones del final descubren el misterio de los ahogados. Una historia desgarradora sobre las desapariciones en Argentina. Recomendado.
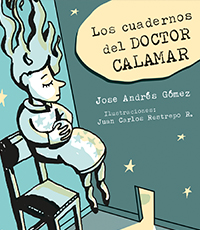
LOS CUADERNOS DEL DOCTOR CALAMARTragaluz
José Andrés Gómez, Juan Carlos Restrepo
Los cuentos de un tal Doctor Calamar que nadie quiso publicar por su inverosimilitud por fin encuentran su espacio cuando alguien halla, entre libretas de anotaciones, una receta de pastel de fresas. El juego de narradores instaurado en el prólogo, reforzado por la edición que distingue los textos de ambos narradores y que evoca la estética de los manuscritos, acompaña las narraciones fantásticas y llenas de humor, como la de un niño que pierde sus pantalones de la suerte.
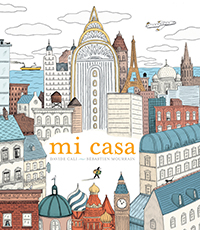
MI CASABabel
Davide Cali, Sébastien Mourrain
La búsqueda constante de un hogar, de mi lugar, es lo que inspira el viaje de vida del personaje de Mi casa, que va de un pequeño pueblo frente al mar a una ciudad más grande y de ahí a una metrópolis. Mientras viaja, las ilustraciones muestran el pasar del tiempo, el pasar de la vida para llegar a la conclusión de que a veces “uno simplemente necesita darle la vuelta al mundo para volver a donde todo comenzó”. Un libro sobre la búsqueda de ese lugar propio.
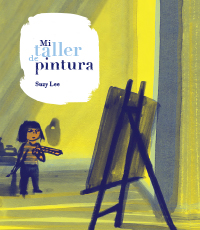
MI TALLER DE PINTURABabel
Suzy Lee
Suzy Lee, famosa por libro-álbumes como La ola y Sombras, cambia de formato para contar una historia sobre el camino de aprendizaje de una joven apasionada por el arte. Como si fuera el detrás de bambalinas de sus otras obras, el libro acompaña el inicio de una carrera artística. Ilustrado en un estilo diferente al acostumbrado, esta vez sin líneas de lápiz y con colores fuertes, el libro es también un homenaje a los maestros que siembran caminos en sus alumnos.
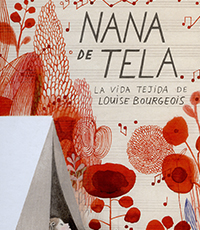
NANA DE TELAImpedimenta
Amy Novesky, Isabelle Arsenault
Arañas gigantes, tejedoras por excelencia, siempre vivieron en la obra artística de Louise Bourgeois. Nana de tela cuenta el nacimiento de una artista que vivió tejiendo y reparando pedazos de su vida. Las ilustraciones amplían el sentido del texto, sumergiendo al lector en las fibras de los tejidos de la artista y llenándolo de un ritmo musical. Un libro sobre una artista cuya infancia, en sus propias palabras, nunca perdió su magia, su misterio y su dramatismo. Recomendado.
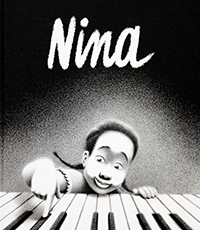
NINAPanamericana
Alice Brière Haquet, Bruno Liance
Basada en la vida de Nina Simone, el libro cuenta parte de la historia de la cantante mientras habla también sobre un periodo de la historia de Estados Unidos radicalmente dividido por tonos de piel. Ilustrada en blanco y negro, la historia toma la imagen del piano, blanco y negro, y su capacidad para crear música, borrar las diferencias y llenar las páginas de colores. Todo acaba cuando, al fin, llega el sueño. Muy recomendado.
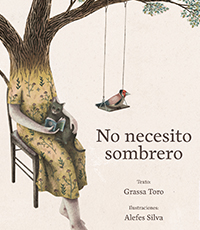
NO NECESITO SOMBREROTragaluz
Grassa Toro, Alefes Silva
Esta es una corta antología poética. Los poemas de la colección experimentan con el lenguaje y abren espacios surreales y fantásticos en los que se mezclan realidades. Las ilustraciones ahondan este sentir surreal, transformando mujeres en árboles, transponiendo tiempos y acciones y jugando con diferentes planos y transparencias. Once poemas llenos de asociaciones libres, sin rimas, que zambullen, con juegos retóricos, al lector en un mundo de otra lógica.
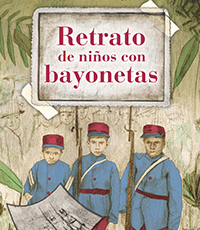
RETRATOS DE NIÑOS CON BAYONETASPanamericana
Jairo Buitrago, Mónica Betancourt
Es a través de una foto de tres niños con bayonetas que una maestra y su clase comienzan a adentrarse en las vidas de los niños en la Guerra de los Mil Días. Mientras que la clase reflexiona, la historia se devuelve al presente de los tres niños de la fotografía mientras que dejan la guerra atrás. Las ilustraciones, con diferentes tonos, separan el pasado del presente y refuerzan este recurso narrativo. Una mirada interesante a una de las guerras del país.
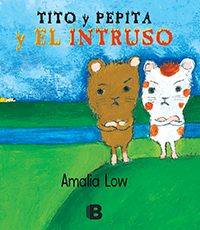
TITO Y PEPITA Y EL INTRUSOEdiciones B
Amalia Low
Los personajes de Tito y Pepita, dos hamsters que pelean epistolarmente con poemas, son los protagonistas de este segundo libro. Esta vez, Segismundo, un perro que se instala cerca de ellos, es su nuevo enemigo. Después de no tener respuesta tras cartas y cartas de insultos, los hamsters, decididos a expulsar a su vecino, son rescatados por el perro. Una secuela de Tito y Pepita que no dista mucho de la primera propuesta. La edición podría mejorar.
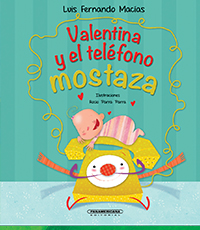
VALENTINA Y EL TELÉFONO MOSTAZAPanamericana
Luis Fernando Macías, Rocío Parra Parra
Una madre alimenta a su bebé mientras habla por teléfono, y el bebé, que ve el teléfono color mostaza, se pregunta cuál es el papel de ese objeto extraño. Cuando se queda dormida, la historia se separa en tres finales que el lector puede escoger. Es una historia sin fondo ni sentido que parece escrita como dedicatoria a un bebé específico y a una familia particular que no pretende más que retratar graciosamente a los personajes.
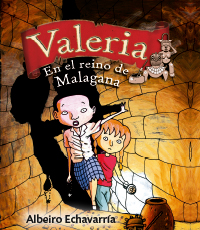
VALERIAPanamericana
Albeiro Echavarría, Andrés Rodríguez
La siesta de vuelta a casa en el bus del colegio sumerge a Valeria, una niña que quiere ser periodista como su madre adoptiva, en una aventura peligrosa y llena de misterio. Secuestrada por traficantes de arte, Valeria busca la manera de regresar con su madre y, a la vez, develar los misterios que la rodean. Escrita a manera de thriller y llena de referencias a la tecnología y la música popular, la novela toca temas como la amistad y la familia.